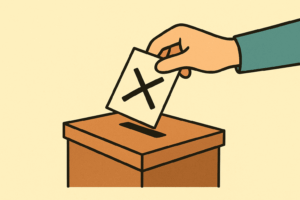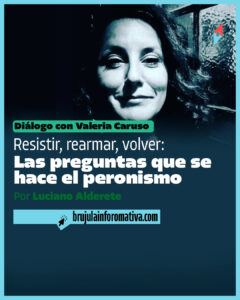En un contexto en el que el gobierno nacional normaliza la violencia política en su discurso, el análisis del fascismo, la autodefensa popular y el odio como fenómeno político resulta clave para comprender la estrategia represiva impulsada por La Libertad Avanza y las resistencias que genera.

Foto: Pablo Cuarterolo
Las agresiones de hordas trumpistas y bolsonaristas, así como las amenazas permanentes de lumpen-cripto-libertarios en Argentina hacia quienes piensan, se organizan y luchan por un país y un mundo justos y libres, ya forman parte del triste escenario contemporáneo. ¿Sólo queda rezarle al Santo Padre para no tener que correr? ¿Es más problema para la democracia una idea genérica-reprendible del “odio”, que las discriminaciones bien concretas que se disparan cual gas lacrimógeno de un lado y sufrimos del otro? En esta nota se intentará indagar sobre el fenómeno de la violencia política ejercida desde los sectores democráticos y populares frente a su enemigo total: el fascismo en sus diferentes vertientes. Buscaremos hacerlo tomando a esta violencia como un elemento más dentro de una reflexión general sobre las derivas del odio en política, su pertinencia y sus virtuosismos.
Primera aproximación: ¿qué es el fascismo?
Quizás los aportes contemporáneos más interesantes sobre este fenómeno provengan de Daniel Feierstein, sociólogo argentino especializado en el estudio de genocidios. En su muy ameno y recomendable La construcción del enano fascista (2019, Capital Intelectual), el autor nos propone una triple definición del fascismo: como ideología, como régimen político, y/o como conjunto de prácticas sociales.
Feierstein afirma que las ideologías fascistas del siglo XX aún muestran signos de vitalidad en algunos aspectos pero han sido definitivamente superadas en otros, y que el fascismo como régimen político no ofrece ninguna viabilidad actual (tal y como lo conocimos en la Europa de hace cien años). Sí le interesa reflexionar sobre las prácticas sociales fascistas como repertorio de acciones que buscan estigmatizar, hostigar y eventualmente agredir y/o exterminar a sectores oprimidos de la sociedad (que pueden ser minoritarios como los migrantes o las disidencias de género, o bien mayoritarios como las mujeres o la clase trabajadora).
Lo distintivo de estas prácticas sociales, y aquello que permite clasificarlas como fascistas, es que esa violencia dirigida hacia “los de abajo” no se ejerce sólo “desde arriba”: a la ya conocida y folclórica represión ejecutada por las instituciones estatales se le suman procesos de movilización y organización de sectores plebeyos para ejercer y, en muchos casos, organizar ataques contra otros sectores de la población. No otra cosa eran las “squadras” de Mussolini o las “camisas pardas” de Hitler, no otra cosa era la infame “Liga Patriótica” del Buenos Aires de 1920 (y no otra cosa son, hoy en día, los colonos israelíes en Cisjordania).
Que muchas veces estos grupos fascistas “civiles” actúan en perfecto concierto con el aparato de Estado es evidente incluso cuando no prosperan, como en el por ahora fallido intento de conformar un “brazo armado” de La “Libertad” Avanza, convocatoria oportunamente lanzada por uno de los descompuestos favoritos del elenco gobernante de la Argentina. Sin embargo, es esta plebeyización de la violencia del sistema la que da su tono particular a las prácticas sociales del fascismo en distintas épocas y lugares.

Daniel Parisini alias “El gordo Dan” en el lanzamiento público de Las Fuerzas del Cielo
¿Se comprende ahora la magnitud de la amenaza fascista? Como conjunto de prácticas sociales goza de perfecta salud: ahí están los ejemplos de la toma del Capitolio en EEUU, del intento de golpe de Estado por partidarios bolsonaristas en Brasil, y también las agresiones con rifles a personas en situación de calle en Buenos Aires (agresiones lideradas por el hijo del presidente de la DAIA). Pero además, y por sobre todas las cosas, es un indicador del peligro fascista el hecho de que, una vez desencadenado, su reversión es lenta y dolorosa: la violencia del poder se ha hecho carne en la sociedad civil, y las deudas de sangre que se contraen no se desarticulan ni olvidan fácilmente.
Segunda aproximación: la violencia antifascista realmente existente.
El amor sin odio no puede vencer al odio sin amor. Y nadie vence sin apelar a una pluralidad considerable de recursos anímicos en combates decisivos. El odio es una emoción radicalmente inevitable y consustancial a nuestra condición humana. Puede también ser un insumo político sumamente virtuoso y productivo (amén de que sería realmente un síntoma de pésima salud mental y sentimental no sentir odio así como estamos, lanzados al mundo hoy).
Por eso, y como complemento que no obtura sino que potencia nuestro muy genio amor, la historia de la humanidad ha registrado numerosos episodios donde fuerzas populares sufrientes se han hartado del acoso y del maltrato, y han castigado a los fascistas de formas violentas sumamente variables. He aquí una muy limitada enumeración:
- la ejecución de Benito Mussolini en 1945: acaso el acto fundacional de la violencia antifascista, cuando el dictador italiano protegido por los nazis fue capturado por tropas partisanas y fusilado, para que luego su cadáver sea utilizado como una auténtica piñata mexicana durante días y días por las aliviadas muchedumbres de Milano.
- la patada voladora seguida de golpes de puño que le propinó el futbolista francés Eric Cantoná a un ultraderechista inglés que lo insultaba desde la tribuna, en 1995: enojado por una expulsión y soliviantado por los epítetos xenófobos que le propinaba un hincha rival (con antecedentes de comportamiento social violento y que se asumía como racista), el crack del Manchester United tomó carrera, voló, e impactó en numerosas ocasiones sobre la (in)humanidad de su agresor. Paradojas de la medición del tiempo, lo suspendieron por nueve meses que, a la vez, terminaron pariéndolo como ídolo atemporal de las multitudes del mundo.
- la expulsión a golpes y corridas de un grupo de neonazis que hostigaban a los concurrentes al Parque Rivadavia (Buenos Aires), 1996: reclamando esclarecimiento y justicia por el crimen de Walter Bulacio, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) organizó un festival musical. Según registros periodísticos de la época y testimonios de varios concurrentes, una patota de neonazis habitués del Parque se ubicó en una de los accesos para insultar, amenazar y amedrentar a quienes querían asistir (prácticas que, se dice, habrían sido frecuentes en ese grupo y otros similares, semana a semana). En medio de uno de los recitales que se desarrollaban ese día, un numeroso grupo de concurrentes se dirigió al lugar y expulsó con brutalidad extrema a los provocadores, causando la muerte de uno de ellos.
- la expulsión a insultos y golpes de un camorrista de redes sociales en medio de una manifestación por aumento de presupuesto universitario, Buenos Aires, octubre de 2024: el “influencer” Fran Fijap concurre a una movilización estudiantil en el Congreso a provocar (él lo llama “entrevistar”) a los manifestantes, días después de haber posteado en sus redes “ZURDOS VAN A CORRER” (agresión simbólica recurrente en sus cloacales intervenciones digitales) y en el contexto de un veto presidencial al financiamiento de las universidades públicas. Fue insultado, escupido y corrido hasta que encontró refugio en un negocio de venta de empanadas.
- la expulsión a insultos, golpes y medidas de cuidado cívico-policial de otro buscarruidos del mundo digital en plena Asamblea Antifascista LGBTQ en Parque Lezama (Buenos Aires), enero de 2025: el “influencer” Marco Palazzo (¿hacemos bien en mencionar a estos personajes?), de modesta fama como apologista del nazismo, del imperialismo británico en Malvinas y de la revictimización de Fabiola Yáñez, concurre a la reunión convocada con el fin de organizar el repudio popular a los dichos del presidente Milei en Davos. Al ser identificado por los concurrentes, es rechazado a golpes de puño y auxiliado prontamente por un agente de policía, mientras un asambleísta de impecable criterio le reclamaba al uniformado: “llevateló que vino él a romper los huevos”.
Tercera aproximación: no nos sirve cualquier odio, no nos sirve cualquier violencia.
Nótese que en todos los casos anteriormente citados la violencia antifascista presenta algunos rasgos comunes: sacando el ejemplo de Cantoná (más parecido a lo que en Argentina se conoce como un “mano a mano”) esas violencias fueron ejercidas colectivamente (lo cual sirve para que algunos defensores de fascistas hablen de “cobardía”, fingiendo no comprender nada); fueron empleadas en respuesta a agresiones previas y duraderas; y fueron aplicadas en un grado menor al daño recibido en primer lugar (siendo el caso del neonazi asesinado en Parque Rivadavia una excepción en este punto).
Ni “lobos solitarios”, ni patoteros, ni zarpados: se trata de respuestas surgidas del hartazgo y las humillaciones, no de espíritus oscuros y agresivos que salen de “cacería”. Hay aquí cierta continuidad con otras formas de violencia popular de largo aliento en la Historia argentina: tanto la izquierda político-militar de la década de 1960/70 como las autodefensas callejeras en movilizaciones reprimidas por las fuerzas de seguridad (en todas las épocas hasta hoy, inclusive) han sido violencias predominantemente colectivas, reactivas, y de mucha mayor mesura y piedad que los ataques que las originaron.
A comienzos de siglo, un nutrido elenco intelectual argentino participó de una polémica en torno al balance de la violencia guerrillera de los 60/70, que es recordado hasta nuestros días como el debate acerca del “No matarás”, a causa del poco feliz texto de Oscar del Barco que le dio inicio (luego de la publicación de una conmovedora y estimulante entrevista al ex guerrillero Hector Jouvé).
Entre los textos que se intercambiaron cruzando la amplia geografía de la Argentina, y que se fueron escribiendo en el transcurso de un par de años largos, podríamos destacar uno particularmente útil a los fines de estas reflexiones. Se trata de la intervención de León Rozitchner titulada “Primero hay que saber vivir. Del Vivirás materno al No matarás patriarcal”, en la cual propone algunos criterios fundantes para pensar formas justificables y virtuosas de violencia popular:
- No se trata de violencia sino de contra-violencia: esto es, las formas de violencia popular productivas y deseables no sólo son respuestas defensivas a agresiones previas (coincidentemente con lo analizado a partir de los precedentes casos concretos) sino que, además, son formas de violencia contra-hegemónicas, es decir: no repiten las pasiones, ni recuperan las características, ni replican las formas de organización de las violencias ejercidas por el poder. Distinta es su naturaleza, por lo tanto distintas deben ser sus formas y sus objetivos.
- No se trata de violencia (contra-violencia) a secas sino de contra-violencia popular: es decir, debe incluir, de diversas formas, a las más amplias masas sufrientes y dolientes así como expresarlas y procurar que su ejercicio redunde en una mejora (o en un freno al deterioro) de sus condiciones de vida, así como en una preservación de su integridad presente.
- Los efectos de esa (contra)violencia no deben medirse (“contabilizarse”) en los términos propios del poder dominante: no es el objetivo dañar a más o menos personas del bando enemigo, sino provocar una modificación en la relación de fuerzas sociales o, incluso, transformar decisiva e irreversiblemente la realidad para bien, abriendo nuevos espacios de justicia y libertad para enormes contingentes humanos. Por dar un ejemplo algo “picado grueso”: murieron muchos más vietnamitas que estadounidenses en la guerra de Vietnam, y la totalidad del daño físico-operativo impactó en el territorio del pequeño país asiático. Sin embargo, el desenlace de la contienda nos ofreció el espectáculo de un pueblo que expulsó al invasor y pudo abocarse a la construcción de una nueva patria: socialista, independiente, invicta.
Una (contra)violencia de respuesta, que no copie los modos del sistema y tienda al protagonismo popular para transformar (y transformarnos) mientras nos cuidamos: es a partir de esas coordenadas que podríamos pensar la pertinencia (o impertinencia) y la productividad de las violencias que nacen de nuestros odios justificados y saludables. Si donde hay poder hay siempre resistencia, la tarea de los que resisten es no hacerlo en las formas y coordenadas en que el poder invita a hacerlo.