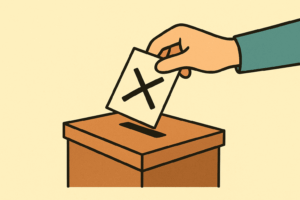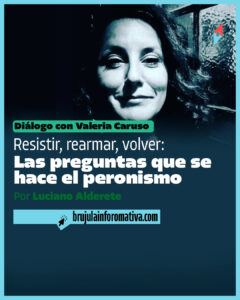En un vuelo de Iberia, Dillom enfrentó a un twittero libertario que lo fotografió e insulto por las redes. Diez días después, oficialistas lanzaban una agrupación con estética fascista. Estos gestos, separados pero conectados, reflejan el cambio de sensibilidad en la Argentina de Milei.

El 7 de noviembre de este 2024, un tuitero libertario fue increpado en pleno vuelo de la aerolínea Iberia por el rapero Dillom, conocido por sus intervenciones contra el gobierno. Sin ser un acto de protesta, frases como “¿Vos sos Pistarini?” o “Portate bien” fueron una brisa de aire fresco entre los opositores al gobierno. En un tiempo donde buena parte de la política se procesa a través de las redes sociales, el músico atravesó la pantalla y mostró que detrás del patoterismo de la extrema derecha sólo había un cuerpo con miedo.
Apenas diez días después, un grupo de comunicadores oficialistas encabezados por Daniel Parisini, más conocido como el gordo Dan, lanzó la agrupación Las fuerzas del cielo en un acto en San Miguel. La estética fascista del evento, y la llamada a convertirse en el brazo armado del mileísmo, generaron el efecto deseado de provocar escándalo en ajenos y ruido entre propios, con vistas a participar en el armado de listas para las elecciones de 2025.
Sin ser causa y efecto, la reacción de Dillom y la arrogancia del gordo Dan expresan un cambio de sensibilidad entre los de arriba y los de abajo que vale la pena desmenuzar, para pensar en la regeneración del movimiento popular.
El ciclo de la derecha argentina
Las conexiones entre el fascismo del siglo XX y el oficialismo no son evidentes fuera del microcosmos de la militancia política. Poco ayuda a las analogías el ultraliberalismo de Milei, opuesto al estatismo de los regímenes de Mussolini y Hitler, o su simpatía por el Estado de Israel, ajena al antisemitismo de las viejas derechas. Más fácil es encontrar semejanzas entre fascistas y libertarios por su virulento anticomunismo, la exaltación conservadora de la tradición y el populismo sin matices progresistas. Pero la etiqueta de fascista es más eficaz para generar una identidad antifascista que para comunicarla a las mayorías.
Otra forma de ver el problema es plantear que La Libertad Avanza forma parte del ciclo histórico de las extremas derechas argentinas que practicaron el fascismo como una forma de capitalismo militante. Esto significa que el fascismo se movilizó por el odio a los procesos de democratización política y social, vividos como una amenaza al estatus de clase. La Liga Patriótica y la Legión Cívica en los años 20 y 30 contra la “chusma” yrigoyenista, los comandos civiles antiperonistas que fundaron Tacuara en la década del 50, temerosos del peronismo como vehículo de un complot judío y comunista, los libertarios del siglo XXI que anhelan el fin de “zurdos”, “kukas” y “planeros” para cerrar la etapa abierta por la insurrección popular de 2001 son algunos ejemplos. Con moléculas del mismo ADN pero a lomos del movimiento popular, la derecha peronista de los 70 también se puede incluir en el conteo.

Acto de presentación de la agrupación “Las fuerzas del Cielo” en San Miguel.
En el siglo XX las derechas movimientistas no fueron una opción de poder, porque parte de su programa fue realizado por las FFAA y el establishment liberal-conservador. La retirada de los militares hizo que estos sectores se reciclen en formatos más liberales o nacionalistas, más extremos o de centro, pero adaptados al pacto democrático de 1983, como la UCD de Álvaro Alsogaray, el PRO de Mauricio Macri o el MODIN de Aldo Rico. Lo cierto es que la derecha siempre estuvo allí, y consiguió adhesión popular cuando se agotaron las alternativas al neoliberalismo de los 90. El exitismo del ciclo ascendente de luchas populares y gobiernos progresistas llevó a la subestimación de este fenómeno. El problema de hoy es inverso, pues el derrotismo lleva a una sobreestimación de la naturaleza y los alcances de las derechas movimientistas criollas.
Las fuerzas del cielo
La victoria de Milei habilitó un revanchismo clasista para nada novedoso: los golpes militares de 1930, 1955 y 1976 fueron sucedidos por una ofensiva contra las conquistas de las mayorías populares. Pero el actual tiempo de revancha ungido por la democracia liberal corta transversalmente a la sociedad, y ya no puede entenderse sólo como una embestida de “los de arriba” contra “los de abajo”. La euforia por la represión a los movimientos sociales, la marginación del kirchnerismo y la persecución al progresismo pueden ser compartidas por el repartidor de Rappi o el dueño de Mercado Libre. Es lo que Gramsci llamó hegemonía, y ésta tiene menos intermediarios, porque se despoja de la moral cristiana o progresista de épocas pasadas.
La revancha clasista encuentra legitimidad en el capitalismo militante de Milei, que emerge de tendencias sociales más profundas y actúa sobre ellas: el 19 de noviembre, en un exclusivo club de Pinamar, una mujer le partió un palo de golf en la cabeza a otra al grito de “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas. Pagamos 50 mil dólares por estar acá”. Menos de una semana después atacaron en un café de Palermo a manifestantes propalestinos al grito de “Se tienen que ir de acá, vayansé de acá con esas banderas de mierda. Hijos de puta. Vayansé de mi barrio (…) No me van a detener. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo soy rico y ustedes son unos negros de mierda. La gente rica no va presa”. Estos incidentes aislados condensan, como el Aleph de Borges, “uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos”. La violencia tiene como objeto la clase, la raza y hasta la política internacional, un “nosotros” que define a un “ellos” en términos ideológicos para dibujar la frontera del apartheid criollo.
Lo que unifica a estas “fuerzas del cielo” es la defensa abierta y bravucona del capitalismo, la revancha clasista en medio de la restauración conservadora. La pregunta del millón es cuántos de los de abajo van a sostener la promesa de la Argentina potencia con un modelo de economía exportadora y polarización entre ricos y pobres más parecida a Perú o Paraguay que a Suiza.
El ciclo de la protesta popular
En los primeros meses del año hubo quienes creyeron que la radicalidad del plan económico generaría una respuesta similar a la de 2001. En cambio, las medidas de shock del gobierno para ordenar la macroeconomía -a costa del empobrecimiento de cinco millones de argentinos- tuvieron como respuesta una seguidilla de luchas defensivas. La esperanza mesiánica de un derrumbe precoz del mileísmo obvió la expansión del trabajo informal y la asistencia social como amortiguadores de estallidos sociales en los últimos veinte años.
La fragmentación de las protestas sectoriales, típica de una sociedad compleja y diversa como la argentina, fue constante todo el año. Esta tendencia se revirtió parcialmente en abril, cuando las centrales sindicales marcharon junto a las universidades públicas contra el ajuste a la educación superior. La protesta burló el dispositivo represivo del Ministerio de Seguridad por su masividad, y consiguió instalar la legitimidad del reclamo frente a amplios sectores de la sociedad, a pesar del hostigamiento del gobierno.

Marcha universitaria del 23 de abril.
No ocurrió lo mismo con la protesta de junio contra la Ley Bases, que buscó mayor confrontación y convocó menos manifestantes. Esto facilitó al gobierno convertir en capital político el control de la calle, amparado por cierto hartazgo social con las tradiciones de movilización popular.
Ambas formas de protesta suman como aprendizaje y tienen sus límites: llega un punto en que el combate ritual contra las fuerzas de seguridad en una, y la épica de la marcha multitudinaria sin contendientes a la vista en otra, se convierten en algo reactivo y repetitivo incapaz de pasar a la ofensiva. Esto no es sólo un problema del activismo, que debe multiplicar esfuerzos para garantizar la resistencia en medio de la desmoralización. En diciembre de 2017, la protesta contra la reforma jubilatoria combinó la movilización masiva, la confrontación y los cacerolazos, lo que simbolizó el comienzo del fin del macrismo. ¿Qué cambió?
Una noticia buena y una mala
Para la generación conmovida por las grandes movilizaciones de fines del siglo XX, el instante actual tiene un aire de familia con el primer gobierno de Carlos Menem: luchas defensivas en un contexto de derrota, resignación y dispersión. Sin embargo, la fragilidad de la economía es mayor que en el pasado, lo que explica este revival marca Manaos del menemismo. Quizás no haya que esperar siete años de mala suerte para revertir la correlación de fuerzas.
Como contrapartida, la sociedad está mucho más fracturada y abatida que antes, lo que abre otros interrogantes. ¿Los años 90 y por ende el 2001 estaban más cerca de la cultura política de los 70 y 80 que de las décadas posteriores? ¿Es posible exigir los mismos compromisos que ayer o estamos frente a una nueva etapa?
El coraje de Dillom, el escrache a los golfistas salvajes en su farmacia de Pinamar, la movilización en Palermo son hechos aislados, pero también síntoma de un momento paradójico. Mientras el gobierno se estabiliza, baja la inflación y controla la protesta, también se empiezan a ver señales de más autoestima y menos miedo frente al bullying libertario en la calle y las redes. Si ellos son “las fuerzas del cielo”, quizás no quede otra que ser como los Infernales de Güemes en la guerra de independencia.