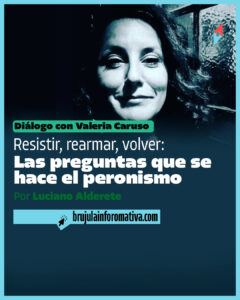El ausentismo se coronó como el gran ganador en las elecciones de medio término de 2025. En la ciudad de Buenos Aires se movilizó el 53,3% del padrón electoral, con un triunfo oficialista basado en un magro tercio de la mitad de las personas habilitadas para votar. En la provincia de Buenos Aires se revirtió la tendencia con un 61 %, cifra baja en relación a participaciones anteriores. En el resto de las provincias los números de abstención fueron similares, enmarcando un fenómeno global que trasciende lo electoral y se relaciona al deterioro de una noción de lo público vigente en buena parte del siglo XX. La deserción electoral impacta en la legitimidad de la maquinaria estatal, utilizada desde siempre para favorecer negocios y reproducir elites, pero también afecta a las alternativas emancipatorias, que sin Estado carecen de audibilidad y poder de fuego. Si la política no forma parte de la vida de las mayorías, ¿qué hacer para revertir una retirada de lo público (estatal o colectivo) que amenaza con alumbrar una nueva república oligárquica?
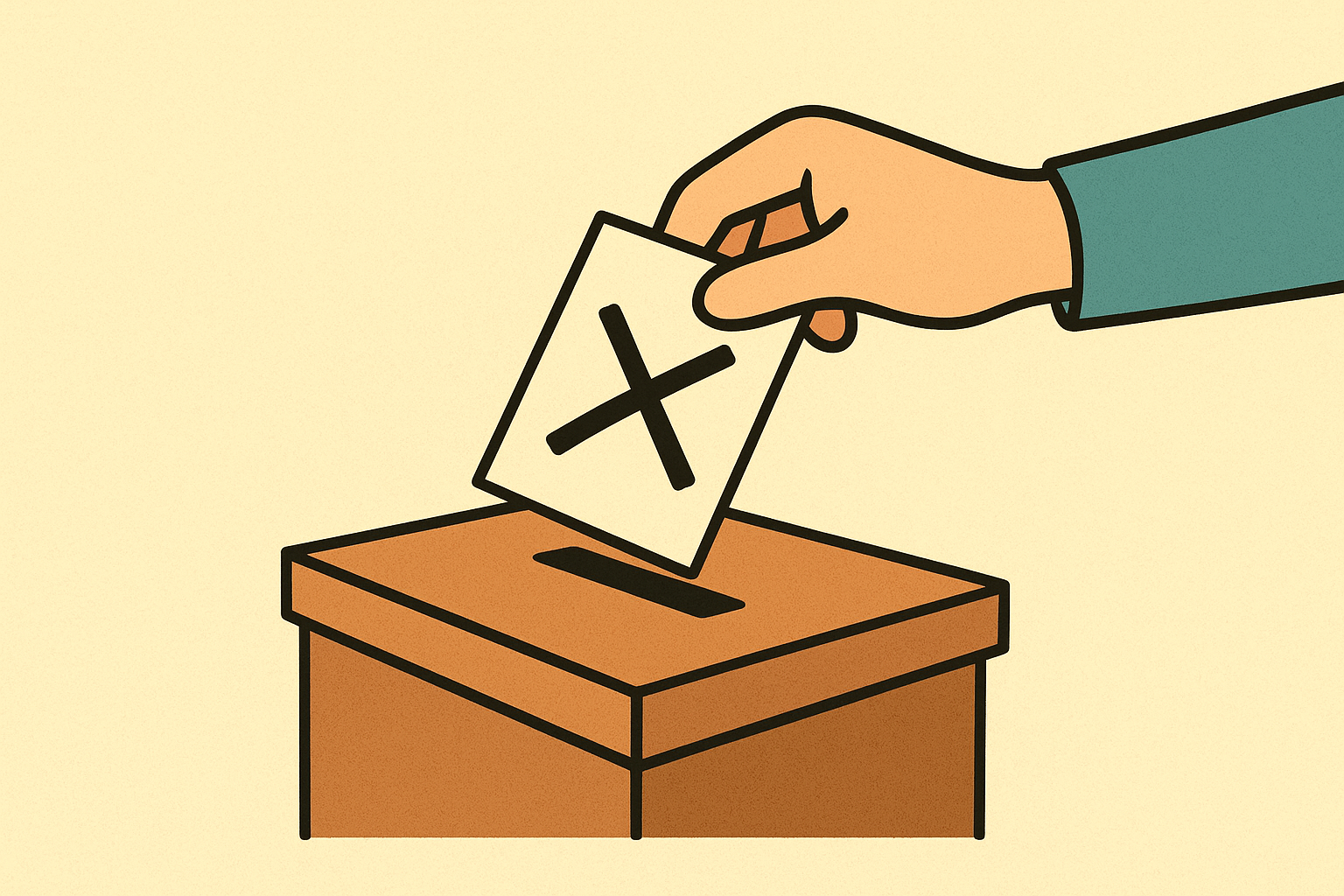
Mirar otro partido
A partir de encuestas y focus groups, la periodista Noelia Barral Grigera cree que “quienes no están yendo a votar son los decepcionados de la democracia, porque sienten que su voto no modificará una realidad que perciben en deterioro desde hace mucho tiempo”. El pasaje de los indignados que se movilizan a los desertores que rechazan ser carne de cañón en la trinchera electoral es complejo. En twitter, David opinó con apuro pero claridad conceptual “Yo no voto hace años, se va a la mierda la políticamente vida no depende de un político” (sic). Mariana se ubicó en un lugar diferente: “No me siento representada por nadie en estas elecciones. Mi líder está presa y proscripta (secuestrada)”. Por último, Fabián llamó la atención sobre los “Diez años de frustraciones electorales. De todos los colores. El voto termina siendo funcional a todo el sistema (…) Hoy te ahorras el boleto de bondi y la cola no yendo a votar”.

Foto: votación de Milei en el ballotage 2023
La abstención no es simplemente una conducta antisocial para señalar con el dedo desde el pedestal militante, sino la oposición a una forma de hacer política. Entre los desertores habría también, como indica Barral Grigera, “gente que alguna vez firmó un petitorio, o fue a una marcha o es activa en redes. Es decir, una situación en la que hay gente desmovilizada pero que no tiene un ADN de desmovilización, sino al revés (…) Hay bastante de eso, sobre todo en votantes del peronismo y de Patricia Bullrich”.
La participación electoral puede variar con una elección al Poder Ejecutivo, pero las elecciones de medio término, extendidas hasta el hartazgo por el desdoblamiento de cargos y territorios, han sido un factor de agotamiento. Lo que debería ser votar dos veces cada cuatro años se vuelve un festival permanente, algo que condiciona también a las organizaciones del campo popular, presas del “año electoral”. Y ese sometimiento de la política a la rosca, el cierre de listas, la fiscalización heroica, acentúa la fractura entre la “casta” y la gente común. Si como cree el consultor Artemio López las clases sociales que menos votaron fueron las medias-bajas y bajas, el ausentismo promueve un voto calificado estructural, que coincide con el anhelo libertario de volver a la era oligárquica de Alberdi y Roca. La sociedad mira un partido que no es el de la militancia, y convierte a la política en un espectáculo donde cada vez es más difícil distinguir a la farándula de los dirigentes.
Quiera el pueblo votar
En 1912, un sector negociador de la élite agroexportadora que gobernaba el país sancionó la Ley Sáenz Peña, de sufragio secreto y obligatorio para los varones mayores de 18 años. Hasta ese momento, la república oligárquica se había perpetuado en el poder gracias al fraude electoral, con votos cantados, comprados o disputados a tiros con cívicos y radicales, que se alzaron en armas para reclamar comicios transparentes en 1890, 1893 y 1905. La reforma electoral apagó un incendio posible al separar a la clase media -representada por la UCR- de la clase trabajadora, agitada por anarquistas y socialistas.
La democracia de Yrigoyen y Alvear integró a las capas medias, pero fue más asesina que la oligarquía con los trabajadores, como se vio en la represión a las huelgas patagónicas en 1921. Aún así, el yrigoyenismo vertebró una tradición nacional-popular, percibida por las clases altas como una invasión plebeya.

Foto: obreros de la Patagonia Argentina
El golpe de 1930 fue una reacción oligárquica a la democracia de masas, que restableció el fraude electoral y proscribió a la UCR. La anulación del triunfo radical en la provincia de Buenos Aires, y la expulsión de sus líderes del país, llevó a los radicales a la abstención electoral y a sus últimas rebeliones armadas. Del otro lado se inauguró una partidocracia que destruyó el voto popular a través del fraude y la corrupción.
La despolitización de la década infame fue revertida con la movilización del primer peronismo. El parlamentarismo volvió a desempeñar un papel progresivo: junto al voto femenino llegaron legisladores obreros al Congreso, escena que el radical Ernesto Sanmartino, igual que la oligarquía treinta años antes con sus correligionarios, retrató como un aluvión zoológico.
La dictadura que derrocó a Perón en nombre de la libertad tuvo entre manos una situación diferente a la de los años 30. Con el peronismo proscripto, la politización se descarriló de las instituciones, se volvió resistencia obrera y lucha armada. En ese contexto, la palabra democracia terminó de devaluarse, gastada por gobiernos civiles o militares que negaron las opciones electorales de las mayorías. En los 60 y 70 la democratización creció por abajo, a través de comisiones internas fabriles, agrupaciones universitarias y sociedades de fomento villeras. El “Quiera el pueblo votar” decretado por Roque Sáenz Peña fue apropiado con otro contenido por la izquierda peronista, responsable de buena parte de la movilización electoral que llevó a Héctor Cámpora al gobierno en 1973.
Parlamentarismo y antiparlamentarismo
La represión estatal y paraestatal que ensombreció al país entre 1974 y 1983 provocó un ciclo de despolitización más profundo que los anteriores. A pesar del terror, en los 80 se dio un renacimiento de la política con la vuelta a las urnas capitalizada por la UCR, la renovación peronista, el Partido Intransigente y el Movimiento al Socialismo.
La claudicación del presidente Alfonsín con los militares carapintadas en 1987 inauguró un nuevo ciclo de apatía electoral, que la profesionalización partidaria y el neoliberalismo menemista profundizaron.

Foto: Alfonsín en la Plaza de Mayo durante los levantamientos Carapintada
En los largos años 90, que concluyeron con las protestas de 2001 y 2002, la politización volvió de la mano de los movimientos de trabajadores desocupados, de derechos humanos, asambleas barriales, fábricas recuperadas y universitarios. La falta de capacidad o voluntad de estos sectores para articularse en una alternativa electoral permitió la restauración de la política partidaria gracias a un kirchnerismo reparador, que movilizó a varias generaciones desencantadas con la política.
Este ciclo progresivo llegó a su fin con la victoria de Macri en las elecciones de 2015. El frentismo panperonista o pantrotskista actual, necesidad de los apetitos electorales, es una forma de hacer política que -más allá de su eficacia para canalizar el voto castigo bonaerense- debe llenarse con contenido desde abajo para enamorar a propios y atraer descontentos sin afinidad ideológica.
El abstencionismo no genera un “hermoso vacío” o un “afuera”, en la fórmula del lúcido analista Martín Rodríguez, porque este capitalismo tardío no tiene exterior, como decía Toni Negri en el olvidado Imperio. Ahora no parece haber una multitud que escapa a otro sistema, sino un paisaje en ruinas más parecido a una película postapocalíptica, con mayorías que compiten encarnizadamente por sobrevivir. Por eso alentar la deserción es tan poco constructivo como los que en el otro extremo quieren fusilar a los desertores. No ir a votar es como tirar la pelota afuera en un partido que padece el equipo perdedor, pero como demostraron las elecciones bonaerenses, todavía se puede empatar. Y la pelota siempre vuelve.
Invadir la cancha
¿Qué cambió con el categórico triunfo del peronismo en el bastión de la provincia de Buenos Aires? No sería prudente pasar del derrotismo que predecía un Reich libertario de mil años, al triunfalismo de creer que el experimento Milei está acabado. Podemos sí luchar por esta gastada democracia que nunca conquistamos porque la heredamos de la dictadura, pero tenemos que defender y radicalizar frente a los que desprecian la voluntad popular. Una democracia de minorías intensas es una victoria para la derecha.
Votar sin hacer algo más que votar tampoco es suficiente, porque equivale a mirar el partido desde afuera, en lugar de invadir la cancha para interrumpirlo y cambiar sus reglas. Y si no se puede, al menos cantar, gritar, intervenir para condicionar a los jugadores. No alcanza con esperar la providencia y especular con la crisis catastrófica que por arte de magia traslade el malestar social al cambio de papeletas de voto. Si algo se puede recuperar con distancia y cuidado de los debates setentistas, es el espíritu “foquista” de generar hechos y crear condiciones para hacer política, sin resignarse a esperar que se den las “condiciones objetivas” de otro incierto año electoral. No se trata de volver a un voluntarismo ajeno al deseo y la realidad de las mayorías, sino la certeza de que sin protagonismo desde abajo en el 2025 no habrá un buen 2027 arriba.