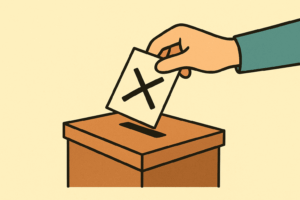En una charla con la historiadora e investigadora Valeria Caruso, analizamos el presente del peronismo tras la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. La resistencia como punto de partida, las tensiones identitarias y una pregunta central: ¿cómo volver sin dejar de ser?

En tiempos de reflujo y disputa simbólica, el peronismo se encuentra ante uno de sus desafíos históricos: reorganizarse desde la derrota sin diluir su esencia. En esta conversación, Valeria Caruso reflexiona sobre los efectos de la proscripción, la latencia política del movimiento, el rol de la juventud, los límites de la moderación y las formas — viejas y nuevas — que adopta la militancia popular. Entre la memoria, la crisis y las expectativas de futuro, el peronismo vuelve a preguntarse cómo volver a ser mayoría sin abandonar lo que lo define.
– ¿Qué elementos característicos del peronismo se reactivan en un escenario signado por la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuáles de ellos vuelven a ocupar un lugar central en este contexto?
VC: Creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, fue necesario atravesar una derrota, ¿no? Y el peronismo, en la derrota, encuentra sus formas de resistir. De hecho, podríamos pensar que la decisión de la Corte constituye un nuevo mojón en esa reconfiguración de las formas de resistencia.
También hay algo muy interesante en la relación líder-masas. Porque Cristina, al mismo tiempo que se muestra erguida y jocosa frente a su pueblo, deja entrever — entre líneas — un mensaje claro: ‘no nos han vencido’. Es como si dijera: ‘mira cómo me la banco, mira el pueblo que tengo’. Fue casi como una peña folclórica de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es muy bonito.
Y ante eso: ¿Qué ven sus oponentes políticos? Porque en San José 1111 ya no están esos vecinos de alcurnia a quienes les molestaba ese variopinto conjunto de peronistas y no peronistas. Eso es algo novedoso y distinto. Habrá que ver cómo se sostiene en el tiempo. De alguna manera, es una forma distinta de pensar las formas de resistencia. No es lo mismo que en la segunda mitad de la década del 50, cuando todo era clandestino, más circunscripto a formas de violencia micro celular o, en el mejor de los casos, a una eventual pintada.

Foto: Pintada de 1970
No es lo mismo que en la segunda mitad de la década del 50, cuando todo era clandestino, más circunscripto a formas de violencia micro celular o, en el mejor de los casos, a una eventual pintada.
Hoy existen condiciones para desplegar la peronicidad, y también para que compañeros — tuyos y míos — que estaban en las antípodas del peronismo puedan mostrar ciertos grados de acercamiento. Porque ahora todo está expuesto: la parcialidad de la ley y la parcialidad institucional son evidentes. Frente a esa evidencia, el lugar desde el cual posicionarse aparece con mayor claridad. Y si a todo esto le sumamos que estamos atravesando un proceso de desmembramiento de lo popular — desde las solidaridades estatales hasta el propio tejido social — , me parece que hay algo que se vitaliza con la proscripción.
Valga la paradoja, pero eso también fue lo que ocurrió con el peronismo y con Perón: cómo fue cobrando fuerza en función de los cambios en la coyuntura local y del modo en que tanto peronistas como antiperonistas se encontraron con una tradición que se abría paso, cuyo núcleo era la disputa política. En ese sentido, algo de lo que hablaba el otro día es de la latencia política del peronismo. Esa latencia, para mí, no reside solamente en el líder, sino que se construye en el vínculo entre la dirigencia y la ciudadanía que se interpreta a sí misma a través del peronismo. Hay ahí una dimensión dinámica, que se adapta según las circunstancias.
En este contexto, se percibe un escenario de oportunidad, aunque las encuestas digan lo contrario. Al menos, para la dirigencia parece haber una tregua, un momento propicio para construir otro tipo de alianzas. Entonces, la pregunta es doble: ¿qué hace el pueblo frente a una situación proscriptiva que le impide elegir a su máxima referente? Y, por otro lado, ¿qué hace la conducción política de ese espacio ante este escenario?
Creo, además, que hay un convencimiento renovado sobre la importancia de la movilización popular para sostener ese lugar de primacía que el peronismo ocupa en la conversación política del país.
– ¿Cómo opera la proscripción en los dirigentes peronistas?
VC: A mí me parece que hay elementos simbólicos que interpelan a la ciudadanía. Y hay símbolos muy potentes, como los fusilamientos y los bombardeos. Ahora bien, lo que planteo es que ese elemento simbólico adquiere hoy un nuevo sentido, con un punto de referencia distinto al que existía hace unos meses.
Hasta entonces, el último punto de referencia para un militante peronista era el gobierno de Alberto Fernández, percibido como el responsable de todos los males y de la coyuntura actual. Ese arco narrativo, sin embargo, parece estar siendo abandonado en favor de otro, más vigoroso. También, si te pones a pensar que tu marco de referencia es el gobierno de Alberto, no hay expectativa posible. En cambio, la resistencia — sobre todo la del pasado — abre la posibilidad de nuevas articulaciones políticas y también de un eventual regreso al poder. Entonces, se genera un marco de esperanza. Para todos nosotros, que estamos bastante cascoteados, y también para la dirigencia.
Ante la derrota, comienzan los mea culpas individuales y colectivos, las acusaciones sobre los posibles responsables, etc. Pero me parece que estamos entrando en un nuevo tiempo político, uno que se inaugura con esta proscripción. Y creo que este momento también es revitalizante. Porque habilita la articulación de una nueva narrativa, pero también de nuevas proyectualidades. No solo para el peronismo en su conjunto, sino para cada una de sus dirigencias: ¿cómo se van a posicionar? Ahora, la mayoría sale a buscar en su pasado, más allá de lo que ocurrió con Alberto. Como si Alberto fuera un paréntesis, un interludio.
Me parece que estamos entrando en un nuevo tiempo político, uno que se inaugura con esta proscripción. Y creo que este momento también es revitalizante.

Foto: Silvana Colombo
Y ahora también queda más claro aquello que decía Cristina. “No estoy diciendo que necesariamente haya sido así, pero en su narrativa lo es: ‘yo no me podía presentar en 2019 porque, si lo hacía, iba a ir presa. Entonces, puse a una persona que pudiera intermediar entre mis enemigos políticos y mi pueblo’. A los dos años de gestión, intentan asesinarla; y a dos años de la finalización de su gobierno, buscan proscribirla. Entonces, en ese marco, la hipótesis de Cristina Kirchner queda verificada. Y, al mismo tiempo, se habilita un nuevo horizonte de expectativas para los peronistas. Porque existe un recuerdo histórico: hubo una militancia que acompañó, y fue esa militancia la que hizo posible el retorno de Perón, el levantamiento de las proscripciones y el tercer gobierno peronista.
– En relación a lo identitario y a la competencia electoral, las últimas elecciones en CABA mostraron a La Libertad Avanza compitiendo con sello propio, sin coaliciones ni frentes que diluyeran su perfil. En contraste, dentro del peronismo persiste el debate sobre si se debe disputar con identidad plena — como ‘peronismo puro’ — o mediante fórmulas más atenuadas que suavicen la confrontación. En ese marco, ¿es posible imaginar un futuro que trascienda la resistencia como mera reacción? ¿Le resulta funcional al peronismo integrar coaliciones que desdibujen su liturgia, justamente en un momento donde se abre una ventana de oportunidad para revitalizarla?
VC: Algunos analistas sostienen que, con Cristina en el centro, resulta imposible construir alianzas con ciertos sectores del peronismo federal, como los pichettistas. Estas figuras podrían ser clave para articular un entramado político más amplio, tanto en términos de gobernabilidad como de competitividad electoral. Retomando una idea de Álvaro García Linera: si el electorado ya cuenta con una opción consolidada de centro-derecha, ¿tiene sentido que el peronismo modere su identidad para buscar ese mismo electorado? El peronismo en Argentina representa la transformación posible dentro del orden vigente, por lo que diluir esa identidad no parece la mejor estrategia para atraer nuevos votantes. También es importante considerar que existe un electorado antiperonista muy fuerte.
En los últimos meses se ha vuelto urgente recuperar a los votantes peronistas que optaron por Milei. No se trata de convencer a los antiperonistas, sino de reconquistar a quienes alguna vez se sintieron representados por los liderazgos peronistas y hoy están en otro espacio. Tal vez la clave esté en ofrecer más peronismo, pero entendido en toda su diversidad, no como una doctrina única sino como múltiples expresiones. La gran fortaleza del peronismo — a diferencia de otros populismos latinoamericanos — es su plasticidad y capacidad de adaptarse a distintas coyunturas.

Foto: Leandro Teysseire
Esta capacidad no solo reside en los líderes, sino también en la militancia de base y los cuadros intermedios. Por eso, una oferta amplia que a la vez coloque en el centro las tres banderas clásicas del peronismo me parece lo más adecuado en este contexto. Para las opciones intermedias ya existen otros actores electorales.
Ahora, un desafío clave es cómo integrar a esos actores filo-peronistas o filo-PJ. Creo que la articulación debe darse desde abajo y desde arriba: por arriba, con un dirigente capaz de conectar distintos conflictos y reducir la fragmentación política; y por abajo, con una base que coagule y sostenga ese proceso. Además, es necesario definir qué significa ser peronista hoy. Preguntas como: ¿qué promesa de futuro ofrecemos? ¿qué haremos con los trabajadores precarizados? ¿cómo abordamos la distribución del ingreso? ¿qué proyecto científico y tecnológico tenemos para el país? ¿por qué se asocia al peronismo con la corrupción? deben estar en el centro del debate.
Finalmente, es fundamental construir dispositivos desde el peronismo que desarmen esa narrativa negativa y contrarresten el constante ataque que justifica la destrucción de políticas de Estado orientadas al pueblo y a la soberanía nacional.
– Hoy el peronismo activa un diálogo entre lo histórico y lo político, especialmente en su dimensión más movimientista, que cobra fuerza en este momento de resistencia y articulación desde una identidad marcada. En ese contexto, ¿qué rol ocupa la juventud y cómo puede incidir en este proceso?
VC: Creo que el peronismo, cuando es experiencia y acción, resulta mucho más convocante que cuando se reduce al discurso. Y en este momento histórico, viendo cómo convoca La Libertad Avanza, se observa una forma descentralizada de resistencia: pintadas, carteles hechos en casa, expresiones espontáneas como “A mí Cristina me dio la jubilación”, que no provienen necesariamente de estructuras orgánicas. Ahí hay una potencia movimientista que no veíamos en el último tiempo. De hecho, la experiencia del Frente de Todos fue mucho más una construcción de partido o de frente, con especialistas del poder y poca lógica movimientista.
En ese sentido, me pregunto si esta resistencia descentralizada, con coordinaciones laxas y orientada no solo a las elecciones de octubre sino también a un proceso más largo, puede convocar desde la rebeldía, la acción y la experiencia. No lo planteo como futurología, sino a partir de lo que ya está ocurriendo: manifestaciones que no siempre son organizadas por las grandes estructuras políticas. Si observamos lo que ya pasó, hubo emergentes juveniles que formaron y forman parte del peronismo. Pienso, por ejemplo, en el caso paradigmático de Ofelia Fernández.
La militancia desde abajo tiene el problema de la falta de organicidad, pero también presenta dificultades para proyectar dirigencias. Eso ya lo trabajó el kirchnerismo, sobre todo con las militancias juveniles que surgieron del 2001, marcadas por la crisis y por el rechazo al legado del menemismo. Entonces, la pregunta hoy es: ¿cuál es la plataforma que moviliza políticamente a las juventudes?
Entre 2001 y 2005, muchas agrupaciones juveniles que eran autonomistas terminaron confluyendo en el kirchnerismo porque encontraron allí un espacio de representación y articulación. Ese tipo de espacio hay que volver a construir, pero no se crean solo desde el discurso. Requiere también una práctica política concreta, y hoy esa práctica está mayormente por fuera del poder.
Habrá que ver en qué medida el aparato partidario permite esa articulación entre juventudes y dirigencia. No es lo mismo construir ese vínculo desde el poder que desde la oposición. La pregunta es: ¿sobre qué se va a apoyar esa interacción o esta posible reconfiguración del peronismo resistente o en retaguardia? Tal vez haya que repensar si se trata realmente de una retaguardia o si es más bien una resistencia activa. Es decir, cómo transformar una derrota en un proceso de reorganización que permita volver a disputar el poder.
El peronismo debería actualizar sus formas de interpelación hacia la juventud. Conocer mejor ese universo y abandonar ciertas propuestas que ya suenan sepia. Comentaba el otro día que, en los años 60 y 70, muchos jóvenes se hicieron peronistas porque lo veían como el único espacio capaz de articular una esperanza de futuro, y también porque lograba — no siempre desde arriba, sino también desde abajo — acercarse al marxismo y a una expectativa revolucionaria.
Cómo transformar una derrota en un proceso de reorganización que permita volver a disputar el poder.
Hoy también hay construcción política en las juventudes, más allá — o a través — de las redes sociales. No tengo claro en qué medida el mundo adulto entiende que los jóvenes son actores políticos necesarios y trascendentes para cualquier proyecto de triunfo peronista. Habrá que ver. Por lo pronto, el peronismo está en un momento de activación y tiene muchos desafíos por resolver.