El triunfo de La Libertad Avanza en 2023 reconfiguró el escenario político y dejó en crisis las estrategias del movimiento popular. Aunque el inicio de Milei recuerda al de Macri, la ofensiva estatal-patronal es más radical y encuentra a la militancia desgastada. ¿Cómo se reorganiza una sociedad fragmentada y desmovilizada?

Foto: Alex Dos Santos
El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de noviembre de 2023 asestó un duro golpe a la esperanza de una rápida recomposición del movimiento popular, ciclo reabierto en diciembre de 2017 con la protesta de los jubilados en Plaza de Mayo. El arranque de Milei tiene algunas semejanzas pero también grandes diferencias con el primer año de Macri en la Casa Rosada: en ambas administraciones, la efímera imagen de la estabilidad económica y el conformismo social creó la ilusión de una derecha que había llegado para quedarse. La diferencia entre uno y otro comienzo es, en la actualidad, la mayor radicalidad de la ofensiva estatal-patronal y el cansancio de las respuestas militantes. La marca de esta época es la dificultad para convocar a una sociedad fragmentada por la pandemia, las crisis económicas crónicas, las desilusiones políticas y el repliegue a la esfera privada.
Que (no) hacer
¿Que (no) hacer? era el título de un libro escrito por Miguel Mazzeo en 2005. Allí se intentaba confrontar la práctica basista de los movimientos antineoliberales de los 90, con la arraigada costumbre de edificar superestructuras en las tradiciones emancipatorias, nacional-populares o de izquierda. El pensamiento que tendió a llamarse “autonomista” vio una oportunidad en la derrota y el derrumbe de las ilusiones revolucionarias, de la caída del Muro de Berlín a las reformas neoliberales encabezadas por gobernantes populistas y socialdemócratas.
Hoy es preciso volver a pensar desde la derrota para salir a conciencia de ella, ya que sólo así se puede detectar el punto de inflexión en que termina el ciclo de caída y comienza un nuevo ascenso de las luchas sociales. También para hacer un balance de la evolución del movimiento popular en las últimas dos décadas, cuando pudo acceder a instancias de poder estatal. Viejos y jóvenes nos acostumbramos a una práctica política garantizada por las instituciones: movilizarse sin ser hostigados por las fuerzas de seguridad, disputar elecciones como teatro de la toma del poder sin construir poder.

En ese contexto, no es raro que la derrota se convierta en derrotismo, sin más estrategia que esperar los comicios presidenciales para cambiar algo. Esta actitud es peligrosa, pues un triunfo holgado en las elecciones de medio término permitiría al gobierno avanzar en su programa de reformas sin ningún freno parlamentario.
Pobres de derecha, resentidos y odiadores
Las redes sociales dejan ver lecturas de una derrota no asumida que se revela en la frustración de sus diagnósticos, testigos de un país astillado. Así la impunidad opinadora del deep ágora reduce el respaldo Milei a los “pobres de derecha”, los “resentidos” o al “discurso del odio”.
La idea del “pobre de derecha” es la réplica en espejo del “zurdo con Iphone” del otro lado de la nueva grieta. Los dos insultos se indignan por el divorcio entre la posición de clase y la ideología política, como si existiera una correspondencia mecánica entre una y otra. El pobre “tiene” que ser peronista o izquierdista, el izquierdista o peronista “tiene” que ser pobre o al menos austero, so pena de ser señalados como desclasados. Estas clasificaciones economicistas hacen recordar al marxismo vulgar estalinista del siglo XX, que reservaba a la vanguardia la claridad de definir los “intereses históricos” de la clase obrera. Entrevistado por Brújula, el sociólogo Pablo Semán indicó “En general es algo que dice gente de las clases altas o al menos de un pasar mas seguro para criticar en nombre de un marxismo que desconocen a gente que no vota lo que segun ellos deberían votar”.
El “pobre de derecha” se articula con otras explicaciones de la derrota, como el “resentimiento” y el “odio”. El problema con estas categorías es que ubica a sus enunciadores del lado que quiere el gobierno, como objeto del rencor de los demás, a fin de cuentas gente atemorizada por perder sus privilegios. El resentimiento es, como decía Mark Fisher, una forma de leer la lucha de clases por los dominados, ya que presupone la furia contra la injusticia y el monopolio de los recursos. Esta bronca no es negativa per se, pero el gobierno la canaliza eficazmente para construir chivos expiatorios: zurdos, progres, peronistas, comunidad LGBT. La propia Evita reivindicaba ser una resentida social por amor al pueblo, en un gesto que convertía en virtud reivindicativa la típica caracterización de las clases dominantes del resentimiento y la envidia como cualidades de los pobres. La pregunta correcta entonces no sería “¿por qué odian?”, sino por qué nosotros no odiamos, por qué no podemos hacer algo más productivo que insultar por redes sociales o deprimirnos fuera de ellas.

Foto: Adobe stock
Éstas lecturas de la derrota son piantavotos, elitistas y claustrofóbicas, en suma derrotistas. Una partidización que paradójicamente despolitiza, ya que construye identidad en base al antagonismo con un otro pero no gana elecciones, no moviliza ni crea mayorías.
Movimientos sociales y nuevos gobiernos
Entre la segunda mitad de los años 90 y los ecos de la rebelión de 2001, después de varios años de luchas defensivas contra el neoliberalismo, surgieron diversas experiencias de movilización social a escala territorial y sectorial. Piqueteros, estudiantes, hijos de desaparecidos, asambleístas barriales, trabajadores de empresas recuperadas, formaron coordinadoras y se movilizaron al margen de las estructuras estatales, partidarias y sindicales tradicionales. El pensamiento autonomista, enamorado del neozapatismo mexicano y su crítica a las vanguardias, que prefería construir poder a escala micro en lugar de seguir la narrativa totalizadora de la toma del poder estatal, trató de convertirse en la ideología de esos movimientos.
La pulseada entre el autonomismo y el estadocentrismo (peronista o de izquierda) pareció quedar saldada por la Historia. Los éxitos electorales de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Lula da Silva en Brasil, para mencionar algunos, corrieron el eje de debate de los movimientos sociales al Estado, de la construcción de poder de abajo-arriba a la gestión de políticas públicas de arriba-abajo.

Foto: Archivo/AP
En ese ambiente de medidas progresivas y ascenso de las luchas populares, los gobiernos emergentes en los primeros años del siglo XXI pueden dividirse, como hizo el economista Claudio Katz en su momento, en neoliberales (Álvaro Uribe en Colombia y Alejandro Toledo en Perú), neodesarrollistas (Lula y Kirchner), y experiencias más radicales como el MAS boliviano y el chavismo bolivariano. El denominador común de este amplio arco político fue la restauración de los grandes relatos del siglo XX, después de una década del 90 que había relajado las polarizaciones tradicionales.
Los nuevos gobiernos de la década del 2000 renovaron las viejas antinomias como un reaseguro frente a los vaivenes de la globalización hegemónica: keynesianismo vs. liberalismo, izquierda vs. derecha, progresismo vs. conservadurismo, pueblo vs. élites privilegiadas.
Interrogado sobre la actualidad de los gobiernos que van del centro a la izquierda en la región, Katz sostiene que “el progresismo ha transitado por períodos diferenciados. En la actualidad protagoniza un ciclo más extendido y fragmentado que el anterior y sin contar con los contundentes liderazgos de la década pasada, enarbola planteos más moderados. También afronta la oscilación de coyunturas muy cambiantes. En el 2008 predominaba en toda la región y en el 2019 se encontraba a la defensiva frente a la restauración conservadora. A comienzos del 2023 volvió a recuperar primacía y actualmente confrontan con una gran contraofensiva ultraderechista. Los cuatro gobiernos que conforman actualmente el eje de gobiernos radicales (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba), padecen el acoso sistemático del imperialismo norteamericano. Una innovación del nacionalismo revolucionario actual ha sido su apertura hacia el movimiento de indígenas y negros, con la consiguiente integración de la opresión étnica y racial a la problemática de la dominación nacional. Pero el período actual también ha confirmado el carácter mutable de esa vertiente. Como ya ocurrió en el pasado, incluye componentes próximos o lindantes con el progresismo convencional (equivalente al nacionalismo burgués del pasado). También se verifican tendencias al giro autoritario que signó el declive y la involución del nacionalismo árabe (Hussein, Gadafi, Al Assad)”.
Hoy, el surco abierto por los movimientos sociales de los 90 y los nuevos gobiernos del 2000 está siendo desbordado por experiencias que ponen en crisis esos modelos transversalmente. La movilización ambientalista contra el extractivismo liberal-keynesiano, el activismo feminista contra el patriarcado de izquierda o derecha, las protestas de 2019 en Chile, Perú, Colombia y Ecuador, países donde la continuidad del modelo neoliberal había impedido procesos insurreccionales como el 2001 de Argentina.
Las “nuevas derechas” de tendencia fascistizante patearon el tablero al combinar antigüedades como el liberalismo económico, el anticomunismo y el conservadurismo cultural con la movilización en las redes sociales y el discurso antisistema, logrando seducir a un electorado ávido de renovación política y redención personal.
¿Autonomismo o estadocentrismo? ¡Sí, por favor!
Slavoj Zizek recuerda una historia de los hermanos Marx en la que frente a la pregunta de “¿té o café?” Groucho respondía “¡Si, por favor!”. La moraleja es que ante falsas alternativas no siempre hay que elegir. El paso del tiempo demostró los límites del autonomismo para desbloquear niveles de la política popular que superen los estrechos marcos de lo local, la precariedad del horizontalismo asambleario, y la fobia a las superestructuras. Las vanguardias, las estructuras partidarias, los liderazgos carismáticos, las respuestas de gestión, son necesarias para aprender a ejercer el poder desde abajo.
El estadocentrismo también tiene sus miserias: la política regimentada por la ocupación de cargos, la agenda electoral y las políticas públicas puede llevar a mirar la sociedad desde arriba como las clases dominantes. El peligro es perder el pulso de la gente común, sufrir derrotas electorales, aislarse, y finalmente echarle la culpa a los “pobres de derecha” que no saben votar.
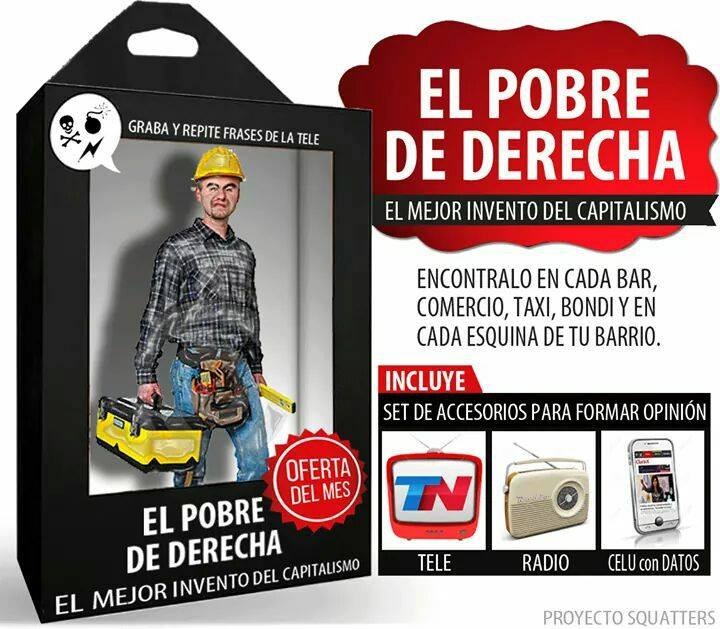
Si es verdad que volvieron los 90, puede ser útil desempolvar esas fórmulas arrojadas al basurero de la historia que privilegiaron la construcción de poder, pero ahora con las lecciones que dejaron dos décadas de participación popular en el Estado. Más aún cuando la sensibilidad popular se vuelca a la autonomía frente a instituciones como el Estado, los partidos y los sindicatos. Paradójicamente, allí donde perdió el estadocentrismo triunfó un autonomismo de derecha. Será hora de barajar y dar de nuevo para aprovechar lo mejor de cada experiencia y convertir la derrota en victoria.

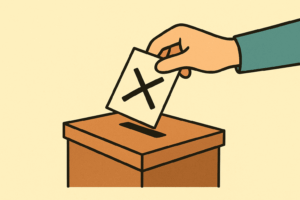
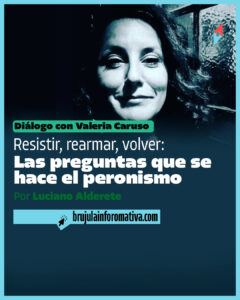

Muuy buena!!