Con el presupuesto educativo más bajo en cuatro décadas, la Argentina atraviesa una crisis estructural en el financiamiento de la enseñanza. La reducción al 0,88% del PBI golpea de lleno a docentes, universidades y escuelas que sobreviven entre recortes y tareas cada vez más desbordadas. Frente al ajuste y la pérdida del sentido público de la educación, la docencia emerge como el corazón del sistema: sostén cotidiano y horizonte posible para reconstruir un nuevo contrato social.

Nuestro país atraviesa el peor momento en materia de financiamiento educativo. En dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei llevó a cabo el ajuste más agresivo y severo desde la vuelta a la democracia. El presupuesto 2025 estableció el 0.88% del PBI. Parece historia aquel 6% que establece la Ley de Educación Nacional (2006), pero aún así el presupuesto de este año está muy por debajo del 4,81% establecido tres años atrás. Estos números se traducen en consecuencias que ya conocemos: programas paralizados, obras detenidas, becas congeladas y las escuelas en emergencia.
En 2024, las universidades nacionales sufrieron una caída del 60% en sus presupuestos reales, lo que impactó directamente en los salarios docentes y no docentes, y obligó a muchas instituciones a reducir actividades o financiarse con recursos propios. En la educación obligatoria, la eliminación del FONID provocó una baja salarial de entre el 8% y el 15%, profundizando las desigualdades entre provincias. A esto se sumaron recortes de más del 80% en infraestructura, equipamiento y conectividad, dejando a las escuelas en una situación crítica.
En el plano simbólico, el discurso del ajuste desplazó la idea de la educación como un derecho, reduciéndola a una variable económica más. Sin embargo, la votación del 2 de octubre sobre financiamiento universitario marcó un punto de inflexión: gracias a las movilizaciones y al consenso parlamentario, la educación volvió al centro de la agenda pública, insinuando el primer freno político al avance del ajuste libertario.
El corazón del sistema educativo
Sabemos que el financiamiento educativo es la primera reivindicación que el sector educativo enarbola en las movilizaciones. El presupuesto es el principal limitante en el trabajo y desarrollo de los proyectos de vida de los y las docentes. Según el reciente informe de CIPPEC (El corazón del sistema educativo, 2025), la docencia representa el 30% del empleo público en el país y concentra el 92% del presupuesto educativo en salarios, los cuales se encuentran en el punto más bajo de los últimos veinte años. En paralelo, casi la mitad de los docentes son jefas de hogar, lo que muestra el impacto directo de estos ingresos sobre la vida cotidiana. El 92,4% de las docentes de nivel primario son mujeres, lo que expone una fuerte feminización de la profesión y una “doble invisibilidad”: la de las tareas de cuidado y la del trabajo docente fuera de la escuela, que no se remunera ni se reconoce.
Planificar, corregir, atender demandas familiares, participar de trámites y sostener vínculos comunitarios son tareas que ocupan horas invisibles de una jornada laboral. Aún así, solo quienes trabajan en ámbitos educativos, saben bien que esto no es lo único que se discute en una sala de profesores. El desafío es más complejo. Los emergentes educativos requieren presupuesto pero no se solucionan solo con infraestructura y mejores salarios. Se necesita crear políticas que alivien la sobrecarga laboral de los docentes, devuelvan prestigio a la profesión y permitan que la tarea de enseñar recupere centralidad.

Fuente: CIPPEC (El corazón del sistema educativo, 2025)
Pensemos en todo lo que se han diversificado y masificado nuestras tareas y obligaciones. La sociedad está atropellada por las políticas del gobierno nacional. Es entendible el lugar que ocupa la escuela en las subjetividades, y que se tienda a necesitar y demandar mucho más de ella. En cualquier contexto de crisis, la escuela seguirá siendo la única institución que contenga, aloje y muestre otra vida más cálida y amorosa. Y en muchos casos, la única que garantice una comida diaria.
Mas allá y más acá de la escuela
La expansión de las funciones y tareas docentes ha generado una profunda tensión entre lo pedagógico y lo asistencial. En las aulas se convive con demandas que exceden el ámbito educativo: acompañar infancias vulneradas, sostener emocionalmente a las familias y mediar en conflictos que antes se abordaban desde otros espacios del Estado. Hoy la discusión gira en torno a quién tiene la espalda suficiente para afrontar estas tareas y asumir el rol de lo público. En el horizonte cercano no se vislumbran herramientas ni tiempo para sostener ese papel. Por eso, discutir financiamiento sin revisar las condiciones reales del trabajo docente es abordar apenas la superficie del problema, dejando de lado las causas estructurales que afectan al sistema educativo en su conjunto.

Foto: formación docente CABA
Según los datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) para menores de 18 años pasaron de 58.231 en 2015 a más de 128.000 en 2024, lo que representa un crecimiento de más del 120%. Este aumento se vincula con la expansión de diagnósticos del neurodesarrollo y de salud mental — 77% más de internaciones y 134% más de consultas ambulatorias antes y después de la pandemia, según la Fundación Soberanía Sanitaria — y con las políticas de “inclusión educativa” en CABA, que redujeron la matrícula y los recursos de las escuelas especiales, hoy reemplazadas parcialmente por apoyos itinerantes. Se trata de chicos y chicas a quienes cada vez les resulta más difícil permanecer en el aula, escuelas que no cuentan con los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación y docentes que se sienten crecientemente frustrados al no encontrar una alternativa posible.
La consecuencia es clara: las y los docentes cuentan con cada vez menos tiempo y energia para enseñar, planificar y acompañar las trayectorias de sus estudiantes. El documento de CIPPEC es contundente al señalar que las mejoras educativas solo podrán encararse fortaleciendo a los docentes, lo que supone reducir la presión extra e intraescolar que hoy los desborda. A esta sobrecarga se suma una mirada social deteriorada hacia la tarea educativa: desde hace tiempo, la opinión pública asocia a los y las docentes con el ausentismo, la falta de compromiso o la escasa eficacia, pese a la ausencia de datos que sustenten tales percepciones. En el plano internacional, los docentes argentinos se ubican entre los últimos puestos del Índice Mundial de Estatus Docente, y en términos salariales, 15 de 18 ramas laborales comparables perciben ingresos superiores. No sorprende, entonces, que la docencia haya dejado de ser atractiva para las nuevas generaciones y que muchos maestros y maestras jóvenes se sientan desvalorizados, abandonen tempranamente la profesión y eleven la edad promedio del cuerpo docente. Recuperar la autoridad pedagógica requiere no solo un reconocimiento económico, sino también políticas sostenidas y un nuevo contrato social que restituya a los educadores su papel como referentes de conocimiento, ética y compromiso.
Hacer posible la tarea docente
El financiamiento es una condición necesaria pero insuficiente si no se acompaña de políticas creativas que reconozcan la complejidad del trabajo docente. Es urgente reorganizar la relación entre la jornada laboral y la jornada real de trabajo, incorporando las horas invisibles de planificación, corrección, preparación de materiales y articulación pedagógica que hoy se realizan en soledad y sin remuneración. En este sentido, el nivel primario — el más sobrecargado administrativamente — requiere especial atención: es el único que no cuenta con la figura del preceptor o maestro celador. Incorporar este rol permitiría que aspirantes a la docencia se integren tempranamente a las escuelas públicas y, al mismo tiempo, brindar apoyo en situaciones de ausentismo, evitando interrupciones en las clases sin desnaturalizar la función pedagógica.
Asimismo, resulta indispensable habilitar nuevas vías de ascenso horizontal que reconozcan la experiencia sin forzar el paso a cargos directivos. La creación de figuras como asesores pedagógicos, coordinadores de ciclo o especialistas por área permitiría jerarquizar la profesión, diversificar las trayectorias y fortalecer las dinámicas escolares mediante el aprovechamiento del saber acumulado en el aula.

Foto: Marcha Federal del 14/10
La dimensión simbólica de la educación también merece un lugar central. No alcanza con mejorar salarios o infraestructura si no se recupera el valor social de la docencia. Se necesitan campañas públicas y discursos oficiales que revaloricen el trabajo de maestras y maestros, visibilizando logros, proyectos escolares y datos positivos que hoy quedan opacados por el desgaste cotidiano. Un ejemplo claro es la Educación Sexual Integral (ESI), cuyas evidencias muestran efectos concretos en la reducción de la violencia de género y en la mejora de la convivencia escolar. Difundir estos resultados de manera sistemática ayudaría a contrarrestar los discursos de desprestigio. En esa misma línea, también sería clave promover iniciativas comunitarias de mantenimiento y mejora edilicia que trasciendan la buena voluntad de las cooperadoras y se conviertan en verdaderos espacios de encuentro entre familias y docentes.
. . .
En síntesis, se trata de construir un entramado de políticas que vayan más allá del salario y el presupuesto, que reconozcan la complejidad de la tarea docente, alivien la carga burocrática y administrativa, habiliten trayectorias profesionales diversas y recuperen la autoridad pedagógica frente a la sociedad. La mejora educativa en Argentina no se logrará con voluntades o vocaciones aisladas, sino con políticas que permitan a los y las docentes concentrarse en lo que saben hacer: enseñar, inspirar y acompañar trayectorias de vida. Esto exige repensar las reglas del juego, avanzar en acuerdos federales y construir una narrativa social que los coloque en el corazón del sistema, porque fortalecer la docencia es, en última instancia, apostar por el futuro del país: una decisión política y cultural que reconozca a maestros y maestras como los verdaderos arquitectos de la ciudadanía y la democracia.



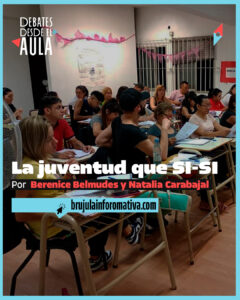
Impresionante el análisis, no solamente es relevante un mayor apoyo a la educación pública en términos presupuestarios, sino también en políticas destinadas a mejorar su planificación.