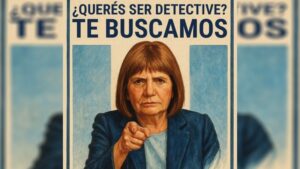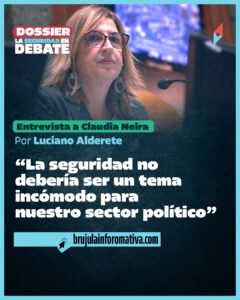Más allá de los números, la seguridad se vive como una preocupación cotidiana que interpela al Estado, moviliza al campo popular y reabre debates sobre el orden, la prevención y los sentidos del control social.

La seguridad figura desde hace años entre las principales preocupaciones de la sociedad argentina. En las encuestas suele ocupar los primeros puestos, incluso por encima de la inflación o el desempleo. Sin embargo, esta alarma social contrasta con los datos: Argentina mantiene tasas de homicidios inferiores al promedio regional. En 2024, alcanzó el índice más bajo del siglo: 3,8 homicidios cada 100.000 habitantes.
Esta diferencia entre percepción y realidad tiene múltiples causas. La cobertura mediática del delito, con foco en hechos violentos y jóvenes pobres como victimarios, alimenta una imagen social del peligro que dista de los indicadores reales. A esto se suman transformaciones urbanas que refuerzan el miedo al “otro”, fragmentan el tejido social y estimulan demandas de orden, muchas veces con un sesgo punitivista.
Pero aunque la violencia letal es baja, los delitos contra la propiedad — como robos y hurtos — son frecuentes y tienen un fuerte impacto en la vida cotidiana. Alteran hábitos, restringen la circulación y profundizan el temor. En este contexto, la inseguridad no es sólo un dato criminal, sino una experiencia social.
Peronismo y seguridad: una narrativa a revisar
En el debate público persiste la idea de que el peronismo ha sido reticente a intervenir en materia de seguridad por temor a ceder ante discursos conservadores. Sin embargo, esta imagen no resiste el análisis histórico. En 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó el Ministerio de Seguridad, marcando un giro institucional. Bajo la conducción de Nilda Garré, se impulsaron políticas orientadas a profesionalizar las fuerzas, promover el control civil y avanzar hacia un enfoque de seguridad ciudadana con perspectiva de derechos.
A nivel provincial y municipal también hubo experiencias valiosas: desde mesas locales de seguridad hasta programas de prevención del delito que buscaron articular políticas sociales y policiales. Pese a las dificultades, estas estrategias mostraron que es posible construir un modelo de seguridad eficaz sin apelar a la represión.

Foto: Nilda Garré junto a Cristina Kirchner en un acto protocolar
Aunque no hay estudios concluyentes sobre las causas del descenso en los homicidios, distintos informes registran una baja sostenida en la tasa de homicidios en Argentina en la última década, en contraste con la tendencia regional. En ese contexto, la implementación de políticas públicas orientadas a la prevención del delito, la profesionalización de las fuerzas y el control civil sobre los organismos de seguridad aparece como un factor relevante señalado por diversos especialistas. Estas iniciativas, promovidas a nivel nacional y local, contribuyeron a delinear un enfoque alternativo a la lógica exclusivamente represiva, con resultados a la vista.
Sin datos no hay política: evidencia, federalismo y criminalidad
Una de las debilidades estructurales del sistema penal argentino es la falta de datos confiables. Las estadísticas oficiales suelen ser fragmentadas, poco actualizadas y con escasa desagregación territorial. Esta situación impide desarrollar políticas criminales basadas en diagnósticos rigurosos, y abre paso a respuestas reactivas guiadas por la presión mediática.
Institucionalizar encuestas de victimización — como la realizada por el INDEC en 2017 — permitiría captar el universo delictivo que no se denuncia, analizar el impacto territorial y conocer percepciones y estrategias de autoprotección. Estas herramientas deberían repetirse cada dos años, incorporar enfoques diferenciales por género y edad, y cruzarse con otras fuentes (hospitales, censos penitenciarios, estadísticas judiciales).

Encuesta Nacional de Victimización INDEC
También es clave fortalecer el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que si bien fue reconocido por la ONU en 2018, sigue enfrentando problemas de cobertura y articulación federal. Sin datos comparables entre provincias, cualquier estrategia nacional queda desdibujada.
La planificación situada: estrategias locales, prevención y participación
Una política de seguridad democrática debe partir del diagnóstico local. Los municipios son actores fundamentales para identificar conflictos, mapear violencias y construir soluciones situadas. Las estrategias preventivas deben incluir mejoras urbanas (iluminación, transporte, espacio público), políticas sociales focalizadas (inclusión laboral juvenil, mediación barrial) y participación comunitaria.
En ese marco, se propone la creación de mesas locales de política criminal, con representantes de la justicia, fuerzas de seguridad, gobiernos locales, organizaciones sociales y especialistas. El objetivo es generar diagnósticos compartidos y coordinar acciones. Este modelo busca romper con la lógica fragmentaria y fomentar el aprendizaje institucional.
Finalmente, toda política criminal debería incorporar evaluación sistemática de resultados, con indicadores claros y multidimensionales. No se trata solo de medir la reducción de la violencia o la reincidencia, sino también de evaluar el policiamiento en tiempo real, el acceso a derechos en el sistema penitenciario, la confianza institucional, la legitimidad percibida de las intervenciones estatales y el impacto diferenciado de las políticas según género, edad o territorio. Un enfoque integral y evaluable permitiría además desalentar políticas simbólicas sin efectividad, al tiempo que promovería el aprendizaje institucional y la mejora continua.
Juventudes, delitos y derechos
Una de las discusiones más sensibles es la relacionada con las juventudes y el delito. En contextos de conmoción pública, suele reaparecer la propuesta de bajar la edad de punibilidad, actualmente fijada en 16 años. Sin embargo, los organismos internacionales y los tratados suscriptos por Argentina desaconsejan ese camino.
El sistema penal juvenil vigente — basado en una norma de la dictadura — es inconstitucional y regresivo. Funciona de forma informal, con escasa especialización y fuerte desigualdad territorial. La mayoría de las intervenciones recaen sobre jóvenes pobres, con trayectorias marcadas por la exclusión. Aunque formalmente la edad mínima es 16 años, en la práctica se vulnera el principio de última ratio con detenciones preventivas frecuentes.

Foto: Presentación del Programa Entramados en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown.
Lo que se necesita no es más castigo, sino una reforma integral del sistema de responsabilidad penal juvenil, basada en derechos, con garantías reforzadas, enfoque restaurativo y alternativas al encierro. También es urgente fortalecer el sistema de protección de la infancia, cuya implementación es aún desigual e insuficiente. Un ejemplo positivo es el programa Entramados, implementado en la Provincia de Buenos Aires, que articula políticas de prevención para jóvenes de 14 a 21 años desde un enfoque interministerial y territorial. Estas experiencias demuestran que se puede intervenir eficazmente sin criminalizar a las juventudes.
. . .
En un país atravesado por la desigualdad, la fragmentación y nuevas formas de conflictividad, la seguridad se ha vuelto un terreno decisivo de disputa política y cultural. Frente al avance de propuestas regresivas que prometen orden a costa de derechos, lo peor que puede hacer el campo popular es adoptar una posición conservadora-defensiva o replegarse en argumentos abstractos sobre la desigualdad o los derechos humanos.
La seguridad no es solo un asunto técnico ni una demanda reaccionaria; es un derecho colectivo y una responsabilidad del Estado que requiere decisión política, capacidad técnica y compromiso democrático. Sin seguridad no hay ciudadanía plena, y sin acceso a derechos no puede existir una seguridad duradera. Por eso, no alcanza con resistir: hay que disputar.