La derecha gana terreno al apropiarse del miedo y proponer más castigo. El progresismo, en cambio, suele responder con diagnósticos correctos pero abstractos, que no llegan a convertirse en soluciones. ¿Cómo pensar una seguridad popular que no se rinda al punitivismo y que incorpore la política del cuidado y los afectos?

Cuando hablamos de seguridad en Argentina, es fácil quedar atrapados en un péndulo limitado: de un lado, los discursos de mano dura resumidos en frases efectistas como “el que las hace, las paga”; del otro, la incomodidad de muchos espacios progresistas que, para evitar caer en lógicas represivas, terminan replegados en diagnósticos abstractos que no se traducen en propuestas concretas o solamente apuntan a denunciar la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad. En ese vacío, la derecha se apropia del miedo y lo convierte en plataforma política. Como advierte Esteban Rodríguez Alzueta, la inseguridad funciona como un artefacto político: fabrica enemigos internos y ordena consensos sociales hacia más control y castigo.
Pero, ¿qué significa hablar de seguridad? ¿Cómo pensamos la seguridad en nuestro país? Seguridad no es solo ausencia de delito ni más policías en la calle. Implica la posibilidad de vivir sin miedo, de confiar en que el Estado cuida, protege y repara. Además es fundamental pensar el delito o los ilegalismos más allá de los sectores populares: es decir observar y problematizar los delitos de los ricos, de “cuello blanco”, que por medio de ellos obtienen ganancias significativas. Al mismo tiempo, el punitivismo es esa mirada que asume que todo conflicto social se resuelve con castigo: más penas, más cárcel, más represión.
Aunque el punitivismo suele presentarse como un supuesto “sentido común”, lo cierto es que nunca ha resuelto el problema: no reduce el delito, no brinda verdadera tranquilidad ni aporta justicia. Aun así, resulta eficaz porque ofrece respuestas rápidas a emociones reales como la bronca, la impotencia y el miedo. Al mismo tiempo, la seguridad suele asociarse con la capacidad de controlar y coaccionar los delitos callejeros, los delitos de los sectores populares: el robo violento, los hurtos, la venta de drogas ilegales o la portación de armas.
Delitos, penas y cárceles
Si reducimos la seguridad a policía y cárcel, perdemos de vista algo central: la seguridad es también la iluminación de una esquina, un centro cultural abierto, un trabajo digno, la certeza de que un pibe tiene un futuro. Y es ahí donde el progresismo tiene que volver a poner el foco, para no ceder terreno a los slogans simplistas de la derecha. Pero desde nuestro campo político debemos diferenciar en qué momentos y circunstancias en conveniente hablar y accionar desde un enfoque integral, y cuando las demandas concretas nos piden respuestas antes situaciones de robos y hurtos en el orden público. Por ejemplo, si toma notoriedad un robo a una carnicería en el conurbano bonaerense, no podemos responder explicando las causas estructurales de ese tipo de delitos, no alcanza con decir que la solución es construir más plazas. Sino que se busque a los autores y que sean sometidos al proceso judicial correspondiente. Y, en todo caso, que la cárcel donde cumplan su condena tenga condiciones dignas, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.
Los límites del punitivismo son claros. Produce una espiral de violencia que no resuelve los problemas. La cárcel muchas veces funciona como una verdadera fábrica de delincuentes. Es decir, que los sujetos que transitan el proceso judicial penal y luego la cárcel, muchas veces se convierten en “delicuentes”, “chorros”. El punitivismo le habla al resto de la sociedad, diciendoles, “ojo” que si te corres de este orden social injusto, el sistema penal te va a captar y castigar.
Entrevista a Claudia Cesaroni “¿Quiénes y como habitan la cárcel los sectores populares?
Reconocer la demanda de seguridad no significa aceptar que la única respuesta posible sea el castigo. El punitivismo, en la práctica, ha mostrado sus límites una y otra vez: cárceles desbordadas, falta de programas de reinserción, jóvenes de sectores populares como principales destinatarios del encierro. Casi la totalidad de la población carcelaria proviene de los sectores populares, son pobres. Pero nadie puede decir que él único sector social que comete delitos son los pobres. Es evidente la selectividad del sistema penal. Si bien este análisis es más difícil traducirlo a un formato político partidario en el ámbito de la opinión pública. El castigo no repara a las víctimas, no transforma a los ofensores y no modifica las condiciones sociales que incuban la violencia. Como señala Rita Segato, “la cárcel es la pedagogía de la crueldad”. Reproducir esa pedagogía solo garantiza más dolor. En la misma línea, Claudia Cesaroni subraya que el encierro masivo en cárceles sobrepobladas no solo vulnera derechos básicos, sino que multiplica violencias y mantiene a miles de personas presas sin condena firme.
No se trata de negar la necesidad de sanciones: nadie que haya sido víctima de un delito puede aceptar la indiferencia. Pero la respuesta no puede agotarse en encerrar. Sumado a qué la mitad de la población carcelaria esta sin condena efectiva, es decir, en prisión preventiva y en violación de mandatos constitucionales. “El que las hace, las paga” puede significar también otra cosa: trabajo comunitario, reparación, restitución de derechos. Una sociedad democrática necesita ampliar el repertorio de respuestas. La justicia restaurativa, los dispositivos de mediación y el acompañamiento integral a víctimas muestran que es posible pensar en otro horizonte.
En muchos países, estas experiencias ya existen y muestran resultados: bajan la reincidencia, reducen los costos del sistema penal y, sobre todo, sanan vínculos. No son fórmulas mágicas, pero demuestran que la cárcel no es el único camino ni el más eficaz.
La incomodidad frente a la seguridad
El campo progresista tiene dificultades para abordar públicamente los problemas de la seguridad asociados a los delitos callejeros, o “contra la propiedad”. Es necesario atravesar esa incomodidad, dejar de pensar el accionar de las fuerzas de seguridad solamente desde la óptica de la “violencia institucional”. Debemos formar cuadros políticos y técnicos especializados en la seguridad ciudadana, que conozcan la realidad de la policía. Personas con territorialidad en estos campos.
Los discursos que solamente encuadra a la policía como una fuerza violenta y represiva, nos aleja de la posibilidad de dialogar y acercarnos a esta fracción social que son los trabajadores de las fuerzas de seguridad. Debemos construir una política de seguridad eficiente, que garantice condiciones dignas para los trabajadores de la policía. No debemos olvidarnos que muchos de ellos provienen de los sectores populares: ser policía representa una salida laboral accesible. Además de las condiciones dignas como política de cuidado y la conducción civil de las fuerzas, es fundamental que nuestra fuerza política se proponga formar, además de los cuadros políticos referidos, una burocracia idónea de alto perfil profesional especializada en investigación e inteligencia criminal (son un sistema de valores democráticos). Porque no solo importa la fase represiva, sino la preventiva dentro de lo que refiere al Ministerio de Seguridad.
Otra cuestión insoslayable para pensar la política de seguridad de un proyecto de país es la cuestión de la reincidencia. ¿Cómo abordarla? ¿Qué pasa en la cárcel con las personas detenidas? ¿Y luego, que sucede con esas personas? ¿Cómo pensar y planificar el proceso postpenitenciaria? Es muy complejo volver a la vida en libertad luego de estar encerrado durante 8, 10 o 14 años. Se necesita un acompañamiento cuidado, situado e integral. En este sentido, podemos recoger las experiencias de las coooperativas de liberados y liberadas que desde hace más de una década se organizan para mejorar su vida, y reclamar para hacerse escuchar. Está demostrado que las personas liberadas que participan en estas cooperativas, en un 95% no vuelven a delinquir: esto es una política de seguridad exitosa.
En el mes de septiembre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires inauguró el primer Polo Productivo de Inclusión Social para liberados y liberados en Pilar, en el marco del programa “Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia”. Este debe ser un horizonte de política contundente: es una política de seguridad, no simple asistencialismo para los pobres. Una política que tiene como eje ordenador el trabajo: busca que esas personas que recuperaron la libertad vuelvan a sentirse trabajadores: eso es una transformación radical.
El desafío es ofrecer un modelo de seguridad nacional y popular: con prevención, cuidado y justicia, pero también con medidas inmediatas que muestran que el Estado está presente y no deja a nadie solo.
¿Qué horizonte podemos construir?
El miedo, la bronca y el odio son afectos que la derecha captura y convierte en discursos de orden y mano dura. Frente a eso, el progresismo puede disputar el terreno afectivo con otros sentimientos: confianza, cuidado, solidaridad, ternura.
Como advierte Rita Segato, la violencia se organiza como una pedagogía del desprecio. Frente a ella, necesitamos una pedagogía del cuidado. En esa línea, Juan Grabois recuerda que “la ternura también es una forma de lucha”. No es poesía vacía: es una invitación a construir otra forma de poder, una seguridad con ternura política que desplace al miedo como motor de la acción.
Inauguración del Primer Polo Productivo de Inclusión Social en la provincia de Buenos Aires en el municipio de Pilar y las cooperativas de liberados y liberadas.
Otro aspecto que suele quedar fuera del radar progresista es la situación de las fuerzas de seguridad. Policías y gendarmes son muchas veces reducidos a “aparatos represivos”, pero también son trabajadores: con salarios bajos, turnos interminables y una exposición permanente a la violencia. Desatender esas condiciones favorece la corrupción, la brutalidad y los abusos.
Posibles perspectivas
Pensar la seguridad desde una perspectiva de derechos humanos implica también cuidar a quienes cumplen esa función: salarios dignos, formación en género y derechos, salud mental, reconocimiento social y mecanismos de control democrático. No se trata de romantizarlos, sino de reconocer que una fuerza precarizada y desprestigiada difícilmente pueda garantizar una seguridad democrática. Es un problema si la mayoría de los políticas se identifican con Patricia Bulrrich y no con referentes o ideas políticas que provengan de nuestro campo.
El campo nacional y popular, la izquierda y el progresismo podrían animarse a dar este debate sin miedo: exigir el fin de la represión y el gatillo fácil, pero también reclamar condiciones dignas para quienes patrullan. Una fuerza explotada es más vulnerable a la corrupción y a las mafias; una fuerza reconocida y controlada democráticamente puede ser aliada en el cuidado de la vida.
Poder desarrollar políticas que vayan más allá del miedo y la venganza que generen instancias de participación ciudadana y vecinal en la cuestión de seguridad. Lograr que los cargos jerárquicos de la policía tengan contacto con los problemas reales de los barrios, puedan planificar y diagnosticar en conjunto. Un ejemplo positivo sucede en el Municipio de Moreno, donde la intendenta implementó una “Mesa de Política Criminal”, que está integrada por la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Gobierno y Justicia; el Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad de la Provincia; los jefes de las distintas fuerzas que componen la Policía Bonaerense y las delegaciones municipales.
. . .
El desafío, entonces, es enorme: ¿Cómo hablar de seguridad sin caer en el punitivismo ni en la ingenuidad? La clave tal vez esté en recuperar la tradición nacional y popular que entiende que el Estado debe ser garante del cuidado, no solo administrador del castigo. Eso significa escuchar a las víctimas, acompañar su dolor, pero también construir políticas de prevención y reparación. Si no se asume este debate, lo hará la derecha, y lo hará con más cárceles, más armas y menos derechos.

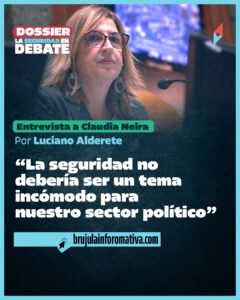


Muy buena nota! Felicitaciones!
El control y el punitivismo sin reflexión refuerza la violencia en l sociedad.