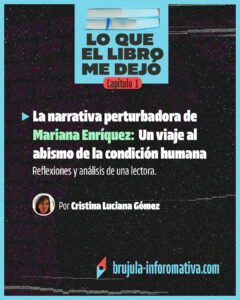Ante una nueva crisis de la industria cinematográfica argentina, miramos al pasado para pensar en el posible futuro del cine argentino.

En este lugar es donde flota la pregunta de siempre: ¿es el cine una función cultural interesante para el Estado y merece su apoyo o se trata sólo de engordar la vanidad de un presunto artista que podría comprar sus propios materiales de trabajo, como lo hace un escultor o un novelista?
Si no fuera por el cuidado en el lenguaje y la ausencia de violencia discursiva podríamos pensar estas líneas como un textual del vocero presidencial de cualquier momento de este año y pico que lleva Javier Milei en el gobierno. Pero no, esto se preguntaba irónicamente Claudio España en 1994 evidenciando un clima de época. El marco de esas palabras fue la redacción de una de las más grandes empresas editoriales sobre la historia del cine argentino. Nos referimos a los cinco volúmenes editados por el Fondo Nacional de las Artes que, con la excusa del décimo aniversario de la recuperación democrática, repasaba toda la historia del cine sonoro en el país. No debe sorprendernos que la otra gran historia del cine argentino (la primera en realidad) fuera escrita en 1959 por Domingo Di Núbila en otro momento de crisis cuasi terminal de la industria cinematográfica. De ambas se salió con una nueva ley de cine. Muchos ven hoy otra crisis que amenaza la continuidad de la producción cinematográfica, lo que nos lleva a preguntarnos si saldremos de esto con una nueva ley, que muchos sectores vienen reclamando hace años. Con esa excusa nos proponemos hacer un breve repaso de aquellas crisis, sus salidas y algunas reflexiones sobre qué puede depararnos el futuro.
El Estado censor
Desde el nacimiento del cine sonoro en nuestro país, allá por el año 1933, fueron pocos los políticos que le prestaron atención a esta nueva forma de arte y los pocos que lo hicieron, como Matías Sánchez Sorondo, estaban preocupados casi exclusivamente por la moralidad del mensaje que pudieran transmitir las historias narradas por la flamante industria. Así se creó el primer Instituto de Cine, cuya única función, según la historiadora Estela Dos Santos, fue la de “generar papeleo y dar empleo a algunos funcionarios”.
En realidad, su única intención era funcionar como un ente censor, aunque ni siquiera ello lo llevó a la práctica de manera efectiva. Con la Revolución de Junio y la irrupción de Perón en el aparato gubernamental comienza a tomarse al cine como una industria estratégica a la que había que tratar con el mismo interés que la metalúrgica, la agropecuaria o la textil. Mucho se ha escrito sobre el tema pero para ser breves, el cine comenzó a ser sostenido a partir de créditos blandos que brindaba el Estado a los grandes Estudios como San Miguel, Lumiton y Argentina Sono Film, entre otros.
Guerra al cine argentino
Con la incursión de la autodenominada Revolución Libertadora el cine enfrentó su primera gran crisis terminal cuyos factores eran tanto externos como internos. Por un lado, el viejo sistema de Estudios estaba decayendo en todos los países de producción cinematográfica sostenida. Por otro, a esa coyuntura se le sumó la voluntad explícita de un gobierno por desactivar una industria bajo la acusación de que cualquiera que hubiera recibido apoyo del Estado para producir un film (casi la totalidad de la industria) había sido un corrupto y cómplice del “régimen depuesto”.

Perón en el Festival internacional de cine de Mar del Plata
Muchísimas películas producidas durante el final del gobierno peronista no pudieron estrenarse (algunas no llegarían a hacerlo nunca) y se paralizó virtualmente la producción. Mientras tanto, los exhibidores (las salas) aprovecharon este nuevo clima de liberalismo para hacerle la guerra al cine argentino. No habiendo ya ni una ley ni una voluntad gubernamental de proteger a los estrenos nacionales, los empresarios de las salas, que siempre optaron por aliarse con intereses foráneos, decidieron hacerle un lockout a nuestro cine.
Luego de meses de promesas por parte del gobierno dictatorial de redactar finalmente una ley de cine con mecanismos transparentes y exenta supuestamente de los negociados peronistas y de una enorme movilización de toda la industria (pueden verse en los noticiarios de la época a las estrellas del cine encabezar las marchas) finalmente se dictaminó la ley 62/57. Esta supuso la creación del INC (Instituto Nacional de Cine) como un ente autárquico que se financiaría con el Fondo de Fomento, formado por el impuesto del 10% sobre el valor de las entradas de cine; el cine se autofinanciaba. El nuevo sistema de créditos y premios, si bien muy imperfecto y no exento de sendas polémicas, dio paso a una verdadera renovación de la industria, tanto de la vanguardista Generación del 60 sino también del cine de objetivos puramente comerciales. La “ayuda” al cine nacional ya no dependía de la voluntad de los gobiernos sino de lo recaudado por el Fondo de Fomento, o sea, de la cantidad de entradas vendidas. Si bien este sistema funcionó durante algunas décadas, allí estaba el germen de la siguiente crisis.
De la primavera al invierno
Sobre una industria que mundialmente estaba atravesando una crisis de público y el cierre de salas por el auge de la televisión, la Junta Militar decidió absorber lo recaudado del Fondo de Fomento para las arcas del Ministerio de Economía, de la misma manera que el gobierno hoy sigue recaudando el impuesto sin informar su destino. Lo que generó otra enorme crisis, sumada a la dura situación a nivel artístico debido a las desapariciones, el exilio y la férrea censura. Para 1982, el crítico Jorge Abel Martín escribe “En la zona Lavalle y Ayacucho, los técnicos mastican su inactividad. Las galerías Baires, el único estudio cinematográfico que nos queda, están casi desiertas. Los reflectores se han apagado. Las cámaras permanecen inmóviles. Y el cine argentino duerme un sueño: ¿tal vez definitivo?”. Sólo en aquel año se había producido una caída de espectadores del 25% respecto al año anterior.
Con el retorno de la democracia se eliminó definitivamente de la censura y se le devolvió el impuesto del 10% de las entradas para el Fondo de Fomento propiciando un enorme resurgimiento del cine argentino. El público acudió en masas a las salas para ver tanto películas extranjeras que no se habían podido ver en el país a causa de la censura como ese nuevo cine argentino que empezaba a revisar el pasado reciente.
Pero ese auge duró apenas un poco más que la primavera alfonsinista. Como dijimos, la recaudación del impuesto estaba atada a la situación económica del país y a los hábitos culturales de la población. Con el progresivo avance de la televisión, la irrupción del cable y el video hogareño los espectadores habían bajado de más de 65 millones para 1977 a 33 millones en 1987. Las salas, que en 1960 eran casi 3000, eran 1200 en 1984 y llegarían al piso de 200 para 1993. Para 1987 Alejandro Doria, director de “Esperando la carroza” dijo: “La única censura a la que están sometidos nuestros filmes es la económica”. Manuel Antín, director del INC, prometió arancelar las películas extranjeras que ingresaban al país pero no pasó de ser otra de las promesas radicales no cumplidas.

Alejandro Doria junto al elenco de “Esperando la Carroza”
Así se llegó a 1994 con un promedio de 13 films argentinos estrenados en promedio durante 1990–1994, el más bajo de la historia. Esta crisis sería resuelta con la sanción de una nueva Ley de Cine en 1995 que cambiaría el nombre del instituto (INCAA) para introducir a las demás industrias culturales e iría cambiando el sistema de créditos y subsidios grabando a otras actividades como la televisión y el video. Con esta reestructuración, la ampliación del las arcas del instituto y, años más tarde, la introducción de la “Vía digital” para la producción de largometrajes documentales, nació un nuevo cine que fue reconocido en todo el mundo y fue ampliando su producción hasta llegar a más de 200 películas anuales hasta la llegada de Milei al poder.
Hacia una nueva ley
Como en 1955, la crisis que atraviesa hoy en día la industria fue generada externamente, por la firme decisión de un gobierno de destruir una industria que genera casi 95.000 puestos de trabajo directo y equivale al 0.5% del total de la economía y aporta al PBI un 3.1% entre contribuciones directas, indirectas e inducidas.
Como ocurrió en los casos anteriores, no tenemos que quedarnos con recuperar lo que perdimos sino ir por más, aprovechar esta situación para plantear problemas que tenía la ley anterior y resolverlos en pos no de volver al mismo lugar sino avanzar. Quizás la clave se encuentre en la real federalización del cine. Si bajo la gestión de Mazure se crearon escuelas del ENERC en diferentes regiones para federalizar la formación de técnicos, no terminó de ocurrir lo mismo con las producciones. En este último año (proceso que ya se venía dando desde el gobierno de Alberto Fernández) asistimos a diferentes iniciativas provinciales por crear sus propios institutos de cine que permitan financiar producciones en sus regiones. Tal vez tendríamos que plantearnos ir por un nuevo INCAA, más abierto, que elimine burocracias innecesarias sin perder transparencia; un INCAA que articule con institutos provinciales para producir cine en todo el país pero no solamente a partir de porteños que viajan a filmar paisajes exóticos sino con técnicos y equipo locales que cuenten sus propias historias. La otra pata fundamental: gravar las plataformas.
Si sólo nos quedamos en defender lo que tenemos siempre vamos a perder, hay que exigir cada vez más porque, del otro lado, están ávidos de quitarnos todo.