Berenice Belmudes, secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de UTE-CTERA, conversó con Sofía Calla, doctora en Ciencias Biológicas, becaria del CONICET, integrante de la primera campaña al talud continental y cañón submarino Mar del Plata, y capacitadora docente. La excusa: el streaming que tiene a al país hipnotizado.

En la Argentina contemporánea circula un chiste recurrente: cada semana nos volvemos especialistas en algo. Ayer dominábamos la geopolítica del litio, hoy entendemos la criptomoneda, mañana debatiremos con soltura sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero lo que ocurre en las profundidades del Mar Argentino tiene otro sabor: nos convirtió en espectadores de una función natural fascinante. Esta vez, no hay tutorial que valga. Hoy somos fanáticos de las sorpresas que emergen desde el lecho marino y dejamos la experticia exprés para otro momento.
Quizás — solo quizás — , a veces, lo único que queda es admirar.
Sofía, ¿nos contás cuál es el principal objetivo científico de esta expedición y qué tecnologías están utilizando para alcanzarlo?
Está expedición es la continuidad de un trabajo de hace diez años, se conocía la existencia del cañón submarino Mar del Plata, que es una zona muy particular del fondo marino a la altura del talud continental. Tiene la particularidad de ser transversal a la plataforma y de tener condiciones oceanográficas únicas, dónde llega agua de distintas temperaturas y salinidades según la profundidad. Esto hace que sea un medio único y propicio para que crezcan y se reproduzcan diferentes organismos como corales, pepinos, erizos, caracoles poliquetos, etc.
Hace 10 años atrás el objetivo fue saber qué había, qué especies, cómo eran, de qué tamaños, etc. La tecnología era menos avanzada, un barco nacional dirigido por la Armada y redes y rastras de arrastre para “pescar el fondo”. Requería de técnicos para reparar redes, se trabajaba en la cubierta separando el material y se sacaba fotos con cámaras de poca resolución. Todo lo recolectado se llevaba a un laboratorio y se observaba durante muchas horas con técnicas de microscopía.

Foto: conicet.gov.ar
Actualmente el objetivo fue repetir el lugar para ver si hay nuevas especies, si las conocidas siguen estando y a diferencia de la vez anterior, conocer el contexto en el cual viven esas especies, Cómo es el fondo, si viven juntas, separadas, qué colores tienen, etc. Esta es una nueva pregunta que sumada a la pregunta de hasta dónde llega la contaminación por microplásticos, es posible gracias a la nueva tecnología. La posibilidad de tener un barco con 6 cámaras de alta resolución, con un robot que baja a profundidades de más de 3000 metros y soporta la presión del agua, que se puede manejar remotamente desde una sala de control mientras 65k de personas lo miramos en vivo es lo que habilita a las nuevas preguntas científicas y nos desafía a nuevas formas de responder esas preguntas.
¿Qué tipo de información buscan obtener del fondo marino y cómo podría impactar en futuras investigaciones o políticas ambientales?
La información que se busca es especialmente biológica, y más aún taxonómica, o sea describir qué especies hay, como son, cuantas se conocen y estimar cuántas habría. Además de saber si estos organismos ya son afectados por microplásticos, sabemos que los microplásticos están hasta en las nubes, entonces saber si están en estás profundidades y en qué cantidades nos da información de la salud del ecosistema. La información obtenida es clave para abrir otras investigaciones de tipo ecológicas o fisiológicas por ejemplo, una vez que sabemos qué hay podemos preguntarnos como se relaciona con el entorno, y ahí comenzamos a pensar en la ecología, en el ecosistema, en las comunidades y en las poblaciones.
Además de saber si estos organismos ya son afectados por microplásticos, sabemos que los microplásticos están hasta en las nubes, entonces saber si están en estás profundidades y en qué cantidades nos da información de la salud del ecosistema.
Cuando investigamos microplásticos se habilitan otras disciplinas como la toxicología y la fisiológica, o sea como viven esos organismos en esas condiciones tan distintas a las que conocemos. Por lo que todo ese conocimiento es clave para poder no solo conocer como está el ecosistema actualmente sino como podría reaccionar frente a diferentes perturbaciones en otros momentos. Esto es el punto inicial para pensar políticas de conservación. Ya sea pensar épocas reproductivas, tránsito marítimo, explotación de recursos de la columna de agua o del fondo, etc.
¿Cómo se organiza el trabajo a bordo durante una expedición como esta? ¿Hay rutinas, turnos, momentos de descanso?
No sé en particular detalles de esta campaña pero sí es importante la organización ya que hay diferentes tareas a cumplir para que todo salga como se ve. Están los que manejan el barco, mantienen las máquinas, motores, etc, están los que cocinan, están los que investigan y están los que asisten a los investigadores por ejemplo manejando el ROV.

Foto: conicet.gov.ar
En la primera campaña, la tripulación no científica era de la Armada, ahora es propia del instituto dueño del barco. La metodología condiciona la organización y los tiempos de trabajo, en este caso al ser la primera actividad monitorear lo que se va filmando se pueden hacer turnos de trabajo y no trabajar todos en simultáneo. En las primeras el descanso se daba mientras las redes llegaban al fondo, esto duraba bastante tiempo y luego todos recibíamos el material para liberar pronto la red. En todos los casos es fundamental descansar porque estás en condición de encierro y conectado a un trabajo no solo intelectual sino físico, aunque a veces es muy difícil porque estás en movimiento constante y con mucha adrenalina por lo que está sucediendo.
Mucho del trabajo a bordo depende de cómo se haya trabajado previamente para subir. Qué protocolos se hayan planificado, con qué insumos se subió, con qué roles etc. Una vez arriba del barco es poco el tiempo y poca la posibilidad de cambiar algo.
¿Qué importancia tiene compartir esta experiencia en vivo a través del streaming? ¿Creés que cambia la forma en que la sociedad se vincula con la ciencia?
Acá me parece bueno distinguir varias cosas… Por un lado, hacer notar la lejanía que tiene la labor científica y los científicos con la población en general. Con esto me refiero a que con la ciencias exactas o naturales nos hacemos la idea aún, de gente solitaria, por demás inteligente, que poco se puede vincular con la sociedad y sobre todo hombres blancos. Este vivo nos vino a poner de manifiesto que científicos podemos ser todos, que no somos genios de nada sino que trabajamos mucho y muchas horas estudiando para llegar a saber mucho de una cosa y que para saber de otra necesitamos si o si al otro. Que hay mujeres y hombres con igual tarea y que la divulgación científica puede ser tierna y sencilla sin necesidad de ser “fácil” u omitir lenguaje técnico, etc.

Foto: conicet.gov.ar
Por otro lado, me parece necesario recalcar que lo que se ve es una parte de la ciencia, el decir “ciencia en vivo” refleja una simplicidad que puede ser peligrosa, la ciencia no es inmediata, no es observación por cámaras, no es toda divertida y exitosa, la ciencia lleva prueba y error, fracaso, horas y horas de aprender a observar, de discutir con colegas, de buscar dinero para comprar insumos, para viajar o escribir proyectos para poder subir a un barco, cosas que llevan años y que un vivo nos corona si tenemos la suerte de que sea en vacaciones de invierno y con alta tecnología.
Por último, pensar que la actividad científica es en sí misma una actividad política por más que se haya considerada universal y neutral se sabe que siempre hay condiciones políticas y sociales. Las preguntas de investigación surgen del contexto sociopolítico, de las agendas, de las convenciones, no son independientes. Por lo que un evento como este nos debería habilitar a pensar qué condiciones están en juego, ¿por qué no tenemos más barcos para navegar y hacer ciencia?, ¿por qué un país como Estados Unidos financia un proyecto que requiere millones? ¿Qué significa mostrar nuestros recursos en vivo? Recordemos que a nosotros nos gustan las langostas y las medusas pero se está obteniendo y difundiendo en simultáneo información del fondo que tiene mucho valor estratégico para todas las naciones. Entonces habilitarnos a pensar en soberanía, en autonomía para investigar, en las nuevas formas de colonialismo me parece por demás necesario al menos para la propia comunidad científica.

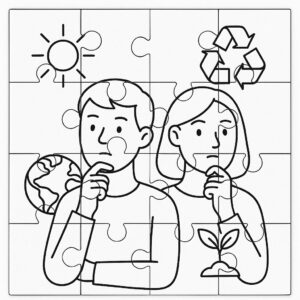


La nota esta en un lenguaje que podemos comprender y valorar la
dimencion del tema, tambie hubiera sido, mas
datos de los antecentes de la entrevistada como continiua el proyrecto, y el gobierno acompaña con los fondos y la continuodas conimuidad profesional del proyecto